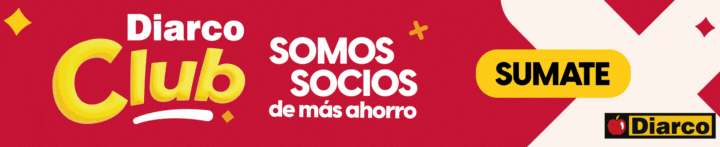Foto: Amir Yurman, Leon Recanati Institute for Maritime Studies
La becaria del CONICET, Ana Castelli, quien está especializándose en Arqueología y Antropología Biológica, viajó a Israel y dialogó con Iton Gadol acerca de su experiencia en la Universidad de Haifa.
Castelli destacó en diálogo con Iton Gadol que en Haifa «tienen los recursos suficientes para asegurar la continuidad de las investigaciones y los administran de una forma muy eficiente».
Además, la especialista en Arqueología marítima y náutica histórica comentó que se sorprendió de que en Israel «hay gente de distintos orígenes geográficos, religiosos y étnicos».
¿Cómo fue tu experiencia en la Universidad de Haifa?
En primer lugar, todo fue posible gracias a la propia Universidad, que me otorgó la beca. El rector, Prof. Gustavo
Mesch; y la International School, cuyo director es el profesor Gad Barzilai, lo hicieron posible. Sobre todo, estoy muy agradecida con el equipo de trabajo de la Dra. Deborah Cvikel, alojado en el Leon Recanati Institute for
Maritime Studies del Departamento de Civilizaciones Marítimas de la Universidad. Fueron ellos quienes me recibieron, me brindaron alojamiento y me permitieron colaborar con un proyecto tan significativo como el del “Ma’agan Mikhael B”. El sitio es un naufragio datado entre el siglo VII y el VIII DC, preservado de forma excelente y con hallazgos que emocionan. El año pasado pude ir por mis propios medios, porque estaba cursando una maestría en España. Quedé realmente impactada por el equipo y el sitio, y con muchas ganas de volver. Entonces, consulté a la Embajada de Israel en Argentina si conocían becas de corto plazo para este tipo de actividades, y a través de Claudia, de la embajada, se contactó a la Universidad.
Lo que se estudia en Arqueología Marítima son los restos vinculados a actividades del ser humano en relación a cuerpos de agua. En América, los naufragios que se trabajan son más modernos. En general, datan desde el siglo XVII al XX. Asistir al Ma’agan Mikhael B fue para mí una oportunidad única, porque acá los problemas y contextos son muy distintos, aunque tienen su propio encanto. Como a mí siempre me cautivó la historia antigua, visitar este sitio fue muy especial. A nivel arqueológico es fascinante y me permitió conocer más de la navegación y la construcción de embarcaciones de períodos más tempranos a los que me son familiares. Si bien había días en los que no podíamos bucear, toda la rutina es muy intensa. Una de las estudiantes de doctorado de la Dra. Cvikel, Michelle Creisher, me recibió en su casa en la ciudad de Haifa. Nos levantábamos todas las mañanas cerca de las 4 A.M, buscábamos a voluntarios de la excavación en auto, y viajábamos al sitio, en la zona del Kibbutz Ma’agan Mikhael. Ahí, el equipo encargado evaluaba las condiciones para el buceo.
Como el sitio no es muy profundo, es difícil trabajar si hay oleaje: montar la barca, colocar las mangas de succión para remover arena, bucear cómodos. Cuando se daba el visto bueno, todos colaboraban para iniciar el día de trabajo y poder excavar y registrar. Si no se podía bucear, regresábamos al laboratorio de la universidad para trabajar en el registro y la sistematización de los datos por fuera del agua. Siempre había algo para hacer.
¿Qué conocimientos adquiriste que podrán servirte para tu investigación doctoral en la Argentina?
Mi investigación doctoral se titula «Tecnología naval en N Universidad de Haifa orpatagonia: caracterización y reconstrucción de cascos de naufragios en Patagones, Provincia de Buenos Aires (1779-1879)» y la dirigen el Dr. Rodrigo Torres (CURE-CIPAC, Uruguay) y la Dra. Silvana Buscaglia (IMHICIHU-CONICET). Esta investigación está en el marco del proyecto «Investigación arqueológica y puesta en valor de las actividades marítimas en Norpatagonia, 1779-1879», dirigido por el Dr. Nicolás C. Ciarlo (CONICET – UBA – UNLu) y el Lic. Amaru J.
Argüeso (UNLu), que se enfoca en los naufragios de fines del siglo XVIII a fines del siglo XIX vinculados a las
actividades de navegación de la región. Tengo una beca doctoral del CONICET para realizar este trabajo, y me estoy especializando en algo muy concreto, que es el estudio de la construcción de embarcaciones y su reconstrucción. Para hacer una investigación en este tema es necesario tomar muchas medidas, exponer sectores que sean significativos, etiquetar piezas, reconstruir sectores desarticulados… Es un trabajo que no puede hacerse en solitario. Además, hay que, como decimos acá, “hacerse el ojo””, y eso lleva tiempo. Si bien yo me enfoco en la arquitectura de embarcaciones de época histórica (en América, post-colombinos), algunos principios constructivos son semejantes. En el Ma’agan Mikhael B cumplí mi principal objetivo: ganar práctica en la ejecución del registro en sí, es decir, mediciones, dibujos técnicos, secciones. Como el casco está muy bien preservado, todo es tridimensional. Hay que tener en cuenta inclinaciones, deformaciones, deterioros, todo tiene que ser anotado de forma muy prolija. Realmente fue un desafío, porque nunca me enfrenté a ese nivel de preservación en una embarcación de esa época. Muchas veces sucede que debajo del agua todo tiene sentido, ycuando salís te faltan varias medidas, pero no te diste cuenta y no podés volver a bucear ese día. Entonces hay que prever, planificar y estar muy concentrado, siempre teniendo en cuenta lo que el equipo necesita.
Definitivamente aprendí mucho, corrigiendo errores y resolviendo situaciones. El doctorado de Maayan Cohen, una integrante del equipo, trata con la arquitectura de este barco en sí, con lo cual aprendí mucho hablando con ella. Además, de la excavación participó Patricia Sibella, que es un referente en el dibujo de embarcaciones arqueológicas y supervisó el registro. Sus correcciones fueron invaluables. Un ingeniero industrial dibujó con nosotras, además de otros estudiantes que trabajan en Arqueología Marítima, y la Dra. Cvikel siempre estaba presente, así quetodos sabían mucho. También tuve interacción con otros integrantes del equipo de trabajo: administradores, buzosy voluntarios. Fue muy inspirador.
¿Percibiste algún aspecto de la Universidad de Haifa que sería un buen modelo para aplicar en las instituciones académicas argentinas?
Una diferencia fundamental, a mi entender, es la disposición de recursos. Tienen grandes laboratorios e instalaciones, infraestructura para campañas arqueológicas y equipos con más voluntarios y presupuesto. En Argentina funcionan cuantiosos grupos de investigación y laboratorios excelentes, que ponen un gran empeño, pero siempre hay que luchar con las circunstancias económicas. Yo soy egresada de la Universidad de Buenos Aires y me formé con equipos argentinos que me enseñaron todo lo que séy que tienen estándares altos a nivel científico. El problema es que, por ejemplo, hay grupos que ya ganaron subsidios para investigar pero no se los pagan hace años, los sueldos son muy bajos, el sistema deja a personas capacitadas afuera. Los científicos acá hacen demasiado a pulmón, a veces con recursos propios, y se merecerían más reconocimiento por su dedicación y vocación de conocimiento. Creo que una mejora en las condiciones de trabajo es fundamental, porque el recurso humano está y es excelente.
En Haifa, tienen los recursos suficientes para asegurar la continuidad de las investigaciones y los administran de una forma muy eficiente. Todos trabajan arduamente para que las campañas sean organizadas y se cumpla con los objetivos. La Dra. Cvikel está muy presente, y sus doctorandos y demás estudiantes se esfuerzan para que todo funcione del mejor modo posible. Otra situación que me sorprendió gratamente es el lugar que les otorga la directora a los estudiantes, que asumen responsabilidades en la instancia doctoral, y es un desafío constante con el que aprenden los pormenores de la práctica profesional.
Por otro lado, hay mucha riqueza en interactuar con diferentes equipos, ver cómo trabajan, cómo manejan el
proceso académico. Los intercambios siempre son muy enriquecedores.
¿Cuál fue tu impresión sobre Israel en general?
Una de las cosas que más llamó mi atención es que hay gente de distintos orígenes geográficos, religiosos y
étnicos. Como latina es interesante, porque me crucé con varios argentinos y latinoamericanos. Es frecuente que
alguien tenga un amigo o un conocido argentino, y algunos locales incluso hablan o entienden español. Además, como llegan personas de muchos lares, hay gran variedad de fiestas, tradiciones, platos típicos. Además de la experiencia académica, disfruté mucho de conocer esos aspectos del país. También, tomando en cuenta lo que yo estudié, creo que hay unos sitios arqueológicos e históricos deslumbrantes. Este año no viajé, pero el año pasado conocí Jerusalén, Jaffa, Cesárea Marítima y Tiberíades. Estuve viajando sola bastante y fueron paisajes que no voy a olvidar, tanto por su belleza como por su significancia cultural e histórica. Y, por supuesto, el equipo de investigación, compuesto por israelíes, estadounidenses, y algunos otros extranjeros, fue increíblemente cálido conmigo. Me llevo un recuerdo excelente a nivel profesional y humano.