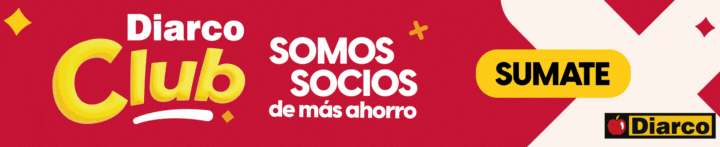Itongadol.- (Por John McWhorter – The New York Times) Estos días me preguntaron en reiteradas ocasiones por un estudio reciente sobre una forma de inglés con influencia española que surgió en Miami. Es obra del lingüista Phillip Carter, de la Universidad Internacional de Florida, asistido por Kristen D’Alessandro Merii.
Miami es muy bilingüe; en algunos barrios, el 90% de los hogares utilizan el español a diario. Pero lo más interesante, quizás, son las formas en que muchos bilingües español-inglés utilizan expresiones en inglés que siguen el modelo del español. Es como si a veces hablaran inglés «en español». Esto es cierto no sólo para aquellos cuya primera lengua fue el español, sino también para los bilingües de segunda y tercera generación.
En este inglés de Miami, por ejemplo, se dice «get down from the car» (bajar del auto) en lugar de «get out of it» (bajarse), porque así es como se diría en español: bajarse del auto. Se «hace» una fiesta en vez de «celebrarla» por la misma razón (en español, es hacer una fiesta.)
Pero el estudio de Carter es también una útil demostración de la forma típica, aunque quizá contraintuitiva, en que las lenguas se alteran suavemente unas a otras. Nuestro sentido habitual de una lengua es el de algo «puro» y sin adulterar.
Cuando otras lenguas hacen incursiones en una que conocemos, solemos procesarlas en un continuo que va desde la diversión (el «Laissez les bons temps rouler!» de Luisiana, que significa «Que corran los buenos tiempos») a la perplejidad («¿Por qué hay tantas palabras francesas en inglés?»), pasando por el desprecio.
Una vez conocí a un rumano al que le parecía indecoroso e incluso vergonzoso que su lengua, una lengua románica emparentada con el italiano, hubiera incorporado tantas palabras eslavas.
Pero al igual que a los seres humanos les parece extraño que los animales caminen sobre cuatro patas cuando en realidad lo inusual es el bipedismo, la mezcla de lenguas es lo habitual, no un caso especial. Cuando hay mucha gente bilingüe -como en Miami-, las lenguas casi siempre intercambian palabras. Es más, a veces también empezarán a juntar palabras de forma similar.
Por ejemplo, algo que un angloparlante suele tener que desaprender cuando domina una lengua extranjera es la forma en que encadenamos las preposiciones al final de las frases: «Esta es la casa a la que fuimos». Los llamamientos a evitar esta práctica -¿quién de nosotros no aprendió en la escuela a «no terminar nunca una frase con una preposición»? – fueron tontas e inútiles. (A continuación, la anécdota, posiblemente apócrifa, del veredicto de Winston Churchill sobre la regla: «Este es el tipo de pedantería errante que no voy a tolerar»).
Sin embargo, en otros idiomas la regla es real. Hacer una afirmación de estructura similar en español, «Esta es la casa a la que yo fui», prácticamente podría hacer que te multaran. No es necesario que ningún pedante advierta a la gente de lo contrario, ya que ningún hablante nativo se sentiría inclinado a decirlo. Sencillamente, no es español a ningún nivel.
A pesar de esto, las cosas son diferentes en Copenhague, por ejemplo. El danés y sus lenguas hermanas, el sueco y el noruego, utilizan las preposiciones de la misma manera que el inglés. Para «Esta es la casa a la que fuimos», el danés dice: «Dette er huset vi gik til». Todo lo que tienes que saber es que «til» significa «a».
La razón por la que el varamiento de preposiciones se da en Londres, Copenhague, Oslo y Estocolmo, pero no en París, Madrid o Moscú, es que los vikingos escandinavos invadieron Gran Bretaña a partir del siglo VIII d.C.
Se suele decir que dejaron cientos de palabras en el idioma, como «falda», «enfermo», «huevo» y «feliz». Pero también dejaron formas de poner las cosas, como preposiciones encalladas. Antes de la llegada de los vikingos, ningún hablante de inglés antiguo se hubiese quedado muerto por dejar preposiciones en suspenso. Pero después de los vikingos, en muchos sentidos el inglés se hablaba «en vikingo».
La historia de Miami es una versión moderna de lo que le ocurrió al inglés en la Edad Media, salvo que esta vez el idioma es el español y no el danés o el noruego.
Me encontré con otra variación de este tema durante mi estancia anual en una colonia judía de bungalows de verano. ¿Por qué yo? Es una larga historia, pero empezó durante la pandemia y se convirtió en una costumbre, y yo soy uno de los muchos no judíos que viven allí.
Se llama Rosmarins Cottages, y es una de las últimas colonias judías reformistas de un tipo del que hubo una vez docenas en los Catskills – inmortalizada en la película «Dirty Dancing» y, más recientemente, en la maravillosa serie de televisión «The Marvelous Mrs. Maisel».
En Rosmarins, me entero de lo que le ocurre al inglés cuando se habla junto a otra lengua, el ídish o yiddish. Por supuesto, la mayoría de la gente no se pasea por el lugar pensando que hablan yiddishismos. Pero si se escucha con atención, se puede oír cómo el yiddish se infiltró en el inglés de los primeros judíos estadounidenses, de tal manera que ahora se mezcla con el habla de personas que llevan una generación o más sin hablar yiddish.
Hace un tiempo, otro residente y yo intentábamos encontrar el interruptor de la luz al salir del gran granero de un edificio. El residente, un angloparlante de toda la vida que no habla yiddish pero tenía parientes que sí lo hablaban, encontró el interruptor y dijo: «Oh, encontré dónde cerrar esa luz». Eso fue calcado del yiddish, en el que se podía decir lo mismo: «makh tsi de likht».
Siempre me gustó la frase «Cualquier cosa es mejor que nuestro hijo», porque así es como se diría en yiddish, y los padres de este judío de 1952 probablemente hablaban yiddish. En ocasiones se leen y escuchan frases similares en representaciones literarias y dramáticas de los judíos de aquella época.
El autor del artículo es profesor asociado de lingüística en la Universidad de Columbia. Escribió: «Nine Nasty Words: English in the Gutter: Then, Now and Forever» y, más recientemente, «Woke Racism: Cómo una nueva religión traicionó a la América negra».