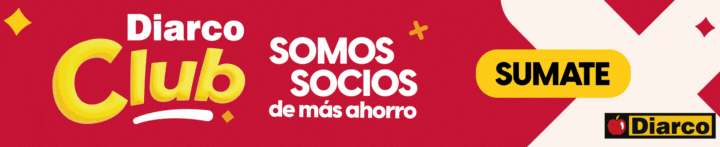ESTE ES MI TESTIMONIO:
TENGO PESADILLAS
Hasta cierto punto, todos somos esquizofrénicos. Pocos de nosotros constituimos casos clínicos: algunos más somos esquizofrénicos simples; pero en nuestra mayoría somos existencialmente esquizofrénicos. Yo, por cierto, lo soy. Actualmente me desempeño como rabino en la ciudad de Nueva York. Me acuesto en mi cama, en Manhattan. Estados Unidos de América. Cierro tos ojos y cuando tengo suerte me duermo. Pero, invariablemente, al poco rato ya no estoy en Nueva York. Estoy en mi despacho en el Seminario Rabínico Latinoamericano en el barrio de Belgrano, Buenos Aires, Argentina; o junto a una enorme mesa en la sala principal de la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas, en el segundo piso de Sarmiento 1551, Buenos Aires; o en un oscuro, mojado, frío cubículo de visitantes en la cárcel de Villa Devoto, frente a una muchacha inocente, sentada del otro lado de un vidrio del grosor de una pulgada. En su rostro, una sonrisa o lágrimas, pero ciertamente una terrible ansiedad. Trato de sonreír. Trato de dar algún brillo a mis ojos mientras la miro, pero al rato estoy llorando por dentro. Y ese endiablado tubo a través del cual hablamos invariablemente enmudece porque algo se descompone en el equipo de grabación. Nos gritamos uno al otro por el tubo pero ninguno oye nada. El piso siempre tiene más de una pulgada de agua y mis pies, medias y zapatos están empapados. Hay una insoportable mixtura de moho y humedad, y olor a sudor, a vómito y a orina.
Aprendemos a hablamos por señas, porque ella teme responder a mis preguntas y yo no quiero formularlas en voz alta. Con los ojos y las manos pregunto: ¿Te torturaron? ¿Cuánto? ¿Tienes marcas en el cuerpo? ¿Te violaron? ¿Tienes hambre? ¿Te dan bastante para comer? ¿Te permiten leer? Me da a entender que, mientras que los presos condenados por asesinato poseen todo tipo de privilegios, ella y otros presos políticos, que nunca han sido juzgados ni acusados ni interrogados, no tienen acceso a diarios, libros, ejercicio físico, radio o televisión. Me pide que trate de traerle algunos libros sobre historia judía, sobre Israel, una Biblia, un libro de oraciones (durante los cinco años en que visité regularmente a esa muchacha, nunca pude entregarte material de lectura alguno, y ello aun después de que el capellán oficial de la prisión me dio su «sagrada» palabra de honor de que ella recibiría la Biblia y el libro de oraciones de las Grandes Festividades antes del Año Nuevo judío: lo mismo ocurrió con todos los presos judíos que visitaba). Ella consigue responderme, y de hecho conversamos. Besa sus manos y las apoya suavemente contra el sucio vidrio. Yo hago lo mismo. Es increíble pensar que si ella estuviera dispuesta a firmar algunos papeles que le exigen las autoridades militares, declarando que se arrepiente de haber estado ligada a la subversión, se le permitiría vivir en una celda «mejor». Pero ella siente que semejante firma constituiría una capitulación espiritual, una mentira y una traición a los otros presos inocentes. No hay manera de prever lo que los militares podrían hacer con semejantes «confesiones».
A menudo, en mis sueños estoy con madres y padres, hermanas y hermanos, en un sitio indefinido pero con los mismos sonidos y casi siempre con las mismas palabras. Los sonidos: sollozos que calcinan el alma. Las palabras: «No puedo soportarlo más. ¡Debo saber si vive, si ha muerto! ¿Dónde mataron a mi niño? Por favor, dígame usted lo que realmente piensa. Usted es el único que nunca nos mintió. Puedo soportar la verdad. Debo tener la verdad. Lo insoportable es la incertidumbre, la espera interminable».
Y entre lágrimas y sollozos, despierto en un charco de sudor y me veo nuevamente en mi dormitorio de Nueva York. No puedo borrar el dolor, la ansiedad o la mirada escrutadora de esos ojos de padres y madres y abuelos y hermanos y hermanas y amigos que tras tantos años todavía aguardan una noticia del ser querido que les fuera salvajemente arrebatado por las fuerzas del mal en guisa de seres humanos. Oirán el llamado de esos seres queridos en sus corazones y en sus cuerpos hasta el día de su muerte, y quizás más allá de él. Y yo he de oír esos mismos gritos, como he de oír el maldito silencio de los millones que permanecieron insensibles a tanto sufrimiento, a tantas lágrimas, a tanta agonía, a tanto salvajismo. Estas son mis pesadillas.
¿Cómo me atrevo a quejarme de mis pesadillas? ¿Por qué no rebosa mi corazón de gratitud? Al fin de cuentas, ninguno de mis hijos desapareció. Mi mujer no desapareció. Yo no desaparecí. Sufro de insomnio; pero he sido un insomne desde mi adolescencia; es un bajo precio por haber vivido en la Argentina durante veinticinco años (1959-1984) y haber activado en el Movimiento de los Derechos Humanos durante quince abrumadores años. Ese cuarto de siglo vio a catorce Presidentes de la República, de los cuales sólo tres fueron elegidos por el pueblo, dos fueron elegidos en el marco de la proscripción del Partido Peronista, y ocho representaron a juntas militares responsables de un nada gradual atropello a los derechos humanos y civiles, hasta el absoluto nadir entre 1976 y 1983.
¿Y qué de todos esos miles que sufren de pesadillas diurnas además de las nocturnas? No pueden manejar sus autos o viajar en ómnibus o comer o ir al cine sin sentirse asediados por la voz fantasmal de un ser querido que nunca volverán a oír. No pueden mirarse en el espejo sin saber que nunca más se sentirán bañados en el amor emanado de ciertos ojos que nunca más los mirarán. No volverán a ser acariciados por él o por ella, no debido a una enfermedad o un accidente, sino porque él o ella han desaparecido.
Desaparecido. Extraña palabra. La usamos tan a menudo para cosas intrascendentes. Mi lápiz desapareció. ¿Alguien se llevó mi encendedor?, ha desaparecido. ¿Pero cuan ha menudo has dicho «Mi hijo ha desaparecido», «Mi padre ha desaparecido», «Mi hija ha desaparecido», «Mi nieta ha desaparecido»? ¿Pueden imaginar ustedes el horror de tener que decir. «Es uno de los desaparecidos», o, peor aún, «La hicieron desaparecer»?
¿Qué significa ser un desaparecido? ¿Cómo ocurrió? ¿Quién supo de ello? ¿Quién hizo algo para ayudar? ¿Quién seleccionó a los que iban a desaparecer? ¿Hubo alguna razón para que ocurriera? ¿Siguieron las desapariciones una pauta determinada? ¿Cómo es vivir en una ciudad altamente sofisticada y cosmopolita como Buenos Aires y enterarse, en el colegio o en la universidad o en el trabajo, que el muchacho o la muchacha o el hombre o la mujer que hasta ayer se sentaban a tu lado desapareció anoche? ¿Cómo es entrar al dormitorio de un ser querido y no encontrarlo, no hoy, no mañana, nunca? ¿Cómo es estar de duelo sin cadáver que enterrar? ¿Cómo ha de ser no tener ni la más leve noción de lo ocurrido a tu hijo o tu hija o hermano o hermana o amigo?
Las tropas aliadas encontraron listas, porque los nazis mantenían archivos completos de los internados en los campos de concentración: quién fue cremado y quién fusilado, quién fue gaseado y quién murió de hambre. Pero en Argentina las únicas listas existentes son las listas incompletas preparadas por padres y parientes y amigos que lenta y torturadamente decidieron que su silencio no ayudaba a sus seres queridos. Que, simplemente, no era cierto lo que tantas instituciones y personas les decían: «Mejor que no presentes un habeas corpus porque sólo harás las cosas más difíciles para tu hijo», o «No es prudente ir a la policía o al Ministerio del Interior o al Ejército o a la Marina o a la Aeronáutica. Si ustedes van, los van a torturar más. No hagan ola. Ya van a ver, en pocos días él o ella van a volver a casa».
¿Cómo desaparecían?
En Argentina se cena más bien tarde. Si te invitan a cenar, generalmente llegas a las nueve o nueve y media para el aperitivo. Cuando te sientes a la mesa, ya serán las diez. Si no hay visitas, las familias suelen cenar alrededor de las nueve. Ese es el momento en que padres y estudiantes acostumbran estar juntos. Tu hijo o hija están demorados esta noche, pero no es algo inhabitual. Quizás está tomando café con amigos. Quizás se quedó copiando unos apuntes. Pero nunca se atrasa más de una hora. Pasan dos horas. Suenan terribles golpes en la puerta, o se oye una ráfaga de ametralladora y la puerta es derribada a balazos. Irrumpen diez o doce hombres armados, bastante bien vestidos, a veces de uniforme o simplemente con jeans. Antes de decir una palabra le parten la cabeza a tu mujer con la culata de un rifle. Un puñetazo te rompe los dientes y comienzas a escupir sangre. Es probable que te encapuchen. Como ladrando, alguien exige saber dónde están tu hijo o tu hija. Aterrado, musitas dócilmente que todavía no ha vuelto de la universidad. Otro ladrido: ¿cuál es su cuarto? Lo indicas débilmente. Antes de que entiendas lo que ocurre, estén destrozándolo, revisando los libros y desparramándolos por el piso mientras rompen los muebles. Alguien grita: «Acá hay un libro de Freud». Otro: «Y acá hay uno de Marx». Aun si eres el más convencido de los ateos, le pides a Dios que tu hijo o tu hija no vuelvan esta noche. Quizás, por suerte, se ha quedado en casa de un amigo o de la abuela o de una tía. Desgraciadamente, en ese momento llega. Lo golpean entre todos como una pelota, o simplemente lo amarran y encapuchan. Gritas desesperado rogándoles que te digan adonde lo llevan. «Va a volver en un par de días. Solamente estamos revisando su prontuario. Si sos inteligente, no le digas nada a nadie, si es que querés volverlo a ver con vida». Más de un vez, lo matan ante tus propios ojos. Al menos, en ese caso tienes un cuerpo que enterrar y te ahorrarás una década de inútil espera.
Lavas tu sangre, la sangre de tu mujer. Apenas si puedes mantenerte en pie, pero te lanzas sobre el teléfono para llamar a tus más cercanos amigos y conocidos. Ni siquiera quieres preguntarte a ti mismo por qué el vecino no acudió a ayudar. Hace veinte años que viven puerta con puerta. Con seguridad escuchó los golpes y los tiros. ¿Cómo es que nadie vino a ver qué pasaba? ¿Y el portero del edificio? Con seguridad vio a los cinco Ford Falcon sin patente que entorpecían el tránsito frente a la casa. El pariente atiende el teléfono y le cuentas los horrores que acabas de atravesar. «Realmente no sé qué decirte. Sé que comprenderás y que no te vas a enojar, pero seguro que tu teléfono está intervenido, y yo tengo que pensar en mis propios hijos. Buena suerte». «No podés estar hablando en serio. Soy Juan, tu hermano. Acaban de llevarse a tu sobrina. No podes cortarme así nomás». Pero él corta el teléfono, así nomás. Reúnes todas tus fuerzas, tratas de dejar de gemir, tragas tu aullido de furia y procuras ayudar a tu mujer. Lo primero que haces es dirigirte a la estación de policía más próxima.
Las estaciones de policía, que en Argentina llaman comisarías, tienen algo muy especial. Para el criminal, supongo, son todas iguales y representan el horror y el miedo y más horror. Pero cuando vives en una sociedad que te considera básicamente culpable hasta que puedas probar tu inocencia, la comisaría se vuelve algo mucho más sórdido. Cuando vives en una sociedad donde lo más temido es la policía, y el agente no es una persona a la que acudes para pedir ayuda sino alguien que tratas de evitar cuanto sea posible, el lugar se convierte en el sitio del perfecto terror. La comisaría Argentina tiene un olor especial: dulzón, mohoso, polvoriento, como una combinación de papeles viejos, orina y sudor. Las máquinas de escribir tienen todas treinta o cuarenta años y es rara la que está entera. Los innumerables sellos de goma (de todos colores y formas) están invariablemente gastados; las almohadillas no tienen tinta; y están los alfileres que se usan en vez de broches para unir toneladas de papeles que nadie leerá jamás, el escritorio inmundo, las sillas rotas, los inevitables retratos de San Martín, Belgrano, Sarmiento y otros héroes nacionales del pasado. Todo lo que dices debe ser repetido y repetido, y nuevamente repetido. El empleado no sabe teclear bien, ni escribir sin errores; está cansado; está sucio. El hecho de que él sepa perfectamente de qué estás hablando pero no pueda admitirlo te hace estallar de frustración e incredulidad. Es insoportable comprender que, por el mero hecho de que se han llevado a tu hijo o tu hija, eres a sus ojos un terrorista subversivo. Lo comprendes, y sientes nuevamente deseos de vomitar.
Al día siguiente, comienzas las rondas, del Ministerio del Interior al Ejército, a la Armada y a la Aeronáutica, sólo para escuchar la misma respuesta. «Usted debe estar equivocado. No hay ningún informe respecto de anoche que mencione su domicilio». «Lo lamento, no tenemos registrado ningún percance ocurrido ayer a la noche». «Ese nombre no figura en nuestras listas. Llene este formulario y si nos enteramos de algo le avisaremos». Si decides ir donde tu abogado, este te dice, invariablemente: «Yo no presento más recursos de habeas corpus. La mayoría de mis colegas que lo hacían han desaparecido». Progresivamente, descubres que eres un paria dentro de tu propia familia y seguramente para la mayoría de tus amigos. Si tenías en tu casa muchas cosas de valor, al volver te informa el portero que en tu ausencia vino un camión con hombres uniformados que han saqueado totalmente tu departamento.
Tus sentimientos vacilan entre la impotencia, la furia, la soledad, el enojo, una insoportable tristeza, un indescriptible vacío en el alma, amargura, una total desorientación, y un incesante océano de lágrimas. El temor te paraliza completamente. Además, tienes otros hijos. ¿Sacarlos del país? ¿A dónde enviarlos? ¿Desaparecerán ellos también? ¿Los arrestarán en el aeropuerto? ¿Es correcto que vayas al trabajo? ¿Está intervenido tu teléfono? Quizás el mayor dolor provenga de la mordiente duda: ¿Soy culpable de algo? ¿Eran él o ella integrantes de una banda terrorista? Al fin y al cabo, todos dicen: «Por algo será. En algo habrá estado metido». Contestas con violencia: Es ridículo. Sé muy bien que no activaba en política. Por otra parte, los diarios, y mucha gente, dicen que los terroristas de extrema izquierda están matando a sus propios compinches para que no se divulguen sus secretos. Otros dicen que muchos se han desaparecido a sí mismos y se hallan en el extranjero. Pero mi hijo o hija no harían algo así, no estábamos distanciados.
A medida que pasa el tiempo, empiezas a conocer a otras personas con historias semejantes. Más y más gente sabe de «desaparecidos». Si lees los (muy escasos) diarios adecuados, como La Opinión o The Buenos Aires Herald. y más tarde Nueva Presencia, ves publicados regularmente los nombres de los desaparecidos, junto a editoriales y cartas a la redacción firmadas «nombre reservado».
Sí, paulatinamente vas viendo claro. El país se está volviendo un infierno. La vida se hace insoportable para aquellos cuyos seres queridos han desaparecido. Y no faltan los amigos de Job, cuyos intentos de consuelo hacen todavía más insoportable el infierno.
Ocasionalmente, algún juez trata de atenerse a los procedimientos legales, esos preciosos procedimientos que constituyen la última salida posible de la jungla de la muerte. Pero también esos jueces desaparecen. Se le dice a la gente que esta es una «guerra sucia» (como si existiesen guerras limpias), y que la única manera de eliminar el terrorismo es mediante el terror. No muchas fueron las voces que proclamaron que el terror engendra terror, que cuando un estado emplea medios que derogan los procedimientos legales, ese mismo estado se convierte en un instrumento de terror. Lo más horroroso de todo era que de hecho la vida continuaba. Unos pocos ofrecían algún consuelo, pero nunca a costa del sueño o de dinero o de arriesgar una posición. La gente temía hablar, y se sentía incómoda frente a quienes se atrevían a expresarse un poquito más.
Aun en los ámbitos en que la «palabra» posee supremo valor, es decir, en la iglesia y en la sinagoga, se consideraba imprudente, si no temerario, poner en riesgo a la comunidad diciendo las cosas con excesiva claridad. Las referencias se velaban con pálidas metáforas, y en demasiados casos el drama entero era sencillamente soslayado. El silencio era la contraseña, y la cobardía el dictador supremo. Quienes se atrevían a hablar clara y públicamente eran tontos o «idiotas útiles». O. inclusive, traidores: no tenían derecho a ensuciar el nombre de Argentina en la comunidad de las naciones. Era vano tratar de explicar que la crítica al gobierno y a la administración es a menudo la única prueba de patriotismo. Era vano señalar que la identificación de las acciones del presidente o de la junta con el bien de la nación era un trágico des-servicio. No servía advertir que, si esos métodos continuaban, Argentina entraría en un infierno del cual no saldría sino tras años y ríos de sangre. Cuando uno decía que los únicos culpables del mal nombre de la Argentina en el mundo eran la Junta y las Fuerzas Armadas, uno era calificado de traidor, subversivo o provocador.
Hubo otros dos elementos que desempeñaron un papel preponderante: el dinero fácil y las grandes ganancias.
Los negocios marchaban bien. La gente hacía demasiado dinero como para preocuparse de un valor tan banal, de una frase tan ingenua, liberal, «rosada» como «Derechos Humanos». Nunca tantos argentinos habían podido viajar al extranjero y gastar tanto dinero. Inclusive las empleadas domésticas pasaban sus vacaciones en Miami o en Europa, vacaciones que constituían glorificadas orgías adquisitivas. En el mercado local era posible comprar de todo. No había límite a las importaciones. Cualquiera fuese el precio, la respuesta era: «No había guía». El dólar no valía nada, todos tenían cuantos dólares quisieran. La gente actuaba como si la vida no tuviese valor, y mientras uno mismo no desaparecía, ¿Qué importaba?
Hasta el 24 de Marzo de 1976 yo nunca había entendido cómo se podía vivir tan cerca de Treblinka o Bergen-Belsen o Dachau o Auschwitz y pretender que no se sabía nada. Lo aprendí. Fue una terrible lección.
Escribo esto con la esperanza de alertar a alguna gente, en alguna parte, acerca de una ineludible verdad: dondequiera que un ser humano sufre la privación de su libertad, todos los seres humanos se hallan amenazados. Esta simple afirmación debería parecer rudimentaria a esta altura de la historia. Pero hay épocas en que la humanidad parece incapaz de captar las más elementales verdades de la existencia humana.
Si mi relato pone de relieve, de alguna manera, los peligros de las teorías políticas modernas, habré sido ampliamente recompensado por haber recreado el dolor que no ha cesado en mi corazón y los no-tan-silenciosos gritos y gemidos que resuenan sin cesar en mis oídos y en mi alma.
Rabbi Marshall .T.Meyer
«Quien salva una vida humana, es como si hubiese salvado al universo entero». Mishna: Masejet Sanedrín 4:5.
Gracias Batia D. de Nemirovsky por el envío de este material.