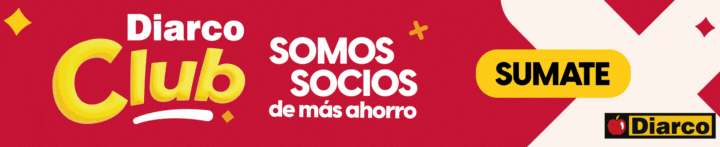De las convenciones de Ginebra de 1949, los crímenes terroristas contra civiles inocentes son delito de lesa humanidad para el derecho humanitario internacional. Y, aunque son parte del derecho interno argentino desde 1956, hay jueces que lo ignoran.
Las consecuencias prácticas de esta situación han llevado a una iniquidad palmaria. Mientras, por un lado, prosiguen los juicios contra miembros de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad por actos de terrorismo de Estado, por el otro han quedado eximidos de sus responsabilidades los autores de crímenes, no menos aberrantes, cometidos durante la acción de bandas subversivas en la década del setenta. Por si fuera poco, a estos últimos los han beneficiado leyes de amnistía cuyos alcances se niegan a los primeros a pesar de la voluntad manifestada en su momento por el Congreso de la Nación.
En otras palabras, esta situación fractura el principio de igualdad ante la ley, constituyendo una nueva manifestación de la inseguridad jurídica que se imputa a la situación argentina en el mundo y en uso de la bandera de los derechos humanos con fines políticos proselitistas.
En este espacio editorial se ha abogado reiteradamente por la necesidad de cerrar las heridas de un largo y penoso período de la historia reciente del país. De modo que no será aquí el lugar en que se inste a su apertura en desmedro de ningún sector en particular ni de ningún individuo involucrado en los hechos de horrenda violencia de hace treinta años, con excepción del capítulo que el Congreso de la Nación dejó expresamente abierto en sus decisiones de los años ochenta: el secuestro y la desaparición de menores.
Sí es indispensable reafirmar, con la vista puesta hacia adelante, que el Estado argentino no debe volver a equivocarse como lo hizo la Corte Suprema de Justicia en el caso «Lariz Iriondo», al denegar la extradición solicitada por España de un militante etarra. Ha sido ése un error de gravedad histórica pues no sólo los Estados sino también los particulares pueden cometer delitos de lesa humanidad. Los delitos son de lesa humanidad según la índole del hecho o la naturaleza de las víctimas, no según intervenga o no un Estado. Por ello, quienes son responsables de haber asesinado, o lesionado, a civiles inocentes con motivo de conflictos armados internos deben responder, como todos, por sus conductas.
Los movimientos guerrilleros y las milicias armadas que participaron en distintos conflictos internos no vacilaron, en su momento, en apuntar sin contemplaciones contra los civiles inocentes, como estrategia para sembrar el terror y la pavura, lo que está, y ha estado, desde 1949 absolutamente prohibido por el derecho humanitario internacional, sin excepción alguna. En esa prohibición total, que jamás reconoció paliativos, aparece siempre en juego la noción misma de humanidad.
Esta fue la posición que sostuvo en el fallo «Lariz Iriondo», en una notable disidencia, el ex juez de la Suprema Corte Antonio Boggiano, quien, quizá por haber tenido el coraje moral de exteriorizarla, terminó siendo removido de nuestro más alto órgano de justicia.
La doctrina internacional mayoritaria va por camino diferente. Charles Taylor, ex presidente liberiano, está detenido desde hace un año en La Haya. Lo juzgará un tribunal especial a raíz de haber armado a bandas guerrilleras que cometieron crímenes contra civiles inocentes en Sierra Leona. En esa misma línea, la Corte Penal Internacional avanza en el enjuiciamiento de algunos guerrilleros congoleños, como Thomas Lubanga Dylo, que también violentaron los derechos humanos de civiles inocentes en su país.
Africa parece decidida a eliminar ese injusto rincón de impunidad en lugar de envolver, a quienes depredaron y mataron a seres humanos en actos de terrorismo, con presuntas aureolas de heroísmo o de justificación como las que se han edificado, sacando provecho de circunstanciales oleajes políticos, aquí y en algunas otras partes del mundo.
Recientemente, en el caso AMIA, el juez Canicoba Corral consideró el atentado cometido contra esa organización vertebral de la comunidad judía un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible. Debe reconocerse que esa decisión ha significado un progreso sobre el estrecho criterio anterior, si bien el pronunciamiento deja algunas dudas sobre dicha interpretación por haber mencionado al Estado iraní. Esto es, si sólo son de lesa humanidad los delitos perpetrados por Estados o si lo son también los que cometen terroristas en bandas o grupos organizados. Con el criterio estricto de la Corte, el atentado del 11 de Septiembre en Nueva York o el de Atocha no serían delitos de lesa humanidad, cuando salta a la vista que sí lo fueron.
Desde estas columnas nos preguntamos si lo que se ha querido al limitar los delitos de lesa humanidad, y por ende la imprescriptibilidad de éstos, a los cometidos con la intervención de aparatos estatales ha sido preparar un escudo protector para las organizaciones subversivas, como Montoneros, ERP, FAR y otras tantas. La Triple A, en cambio, caería en la imprescriptibilidad y sus integrantes podrían ser perseguidos, pues su aparato se montó desde el Estado o con su clara participación. Pero los secuestradores del general Pedro Eugenio Aramburu, que remedando un juicio lo asesinaron alevosamente, o los autores de tantísimos crímenes contra civiles, protagonizados por la guerrilla, ésos serán prescriptibles y, en consecuencia, presuntamente impunes atento el tiempo transcurrido.
Ha sido una contribución notable del liberalismo, desde el siglo XVIII, al derecho penal el establecimiento de principios como el de la constitución de magistrados con anterioridad a la comisión del delito por el cual pueda un hombre ser encausado, el beneficio de la duda en su favor y el de que debe prevalecer la norma que le resulte más benigna, como también que nadie podrá ser juzgado dos veces por un mismo crimen. Aun ante delitos de lesa humanidad es inadmisible actuar ligeramente, sin asegurar, quienquiera que sea el imputado, la posibilidad de una defensa integral y apropiada, o en condiciones generales de iniquidad flagrante en el tratamiento de la conducta de quienes se habían entregado por igual a una violencia despiadada y generalizada.
De lo contrario, se produciría la paradoja de convertir esa categoría de delitos de indudable progreso humanitario en mero instrumento de persecución ideológica, de arbitraria discriminación y hasta de aborrecible revancha.
Las manifestaciones de estos días del doctor Luis Moreno Ocampo, actual juez de la Corte Penal Internacional y ex fiscal adjunto del juicio a los miembros de las juntas militares gobernantes, constituyen una excelente contribución a este debate. El nombre de Moreno Ocampo inevitablemente trae a la memoria aquel enjuiciamiento, casi sin precedente en el mundo, realizado por impulso del gobierno del doctor Raúl Alfonsín. Lo hizo poco después de asumir y en medio del silencio de muchos de entre quienes, aplicados hoy con fruición a hacer fuego del árbol caído, no fueron capaces, en la delicada y por momentos incierta transición de la dictadura a la democracia, de arriesgar una sola opinión contraria a la autoamnistía con la que había pretendido cubrirse la conducción de las Fuerzas Armadas hasta la entrega del poder, en diciembre de 1983.
Para que los Estados puedan luchar contra el flagelo del terrorismo es necesario evitar interpretaciones que exculpen a quienes tan flagrantemente violaron los derechos humanos.
La Nacion