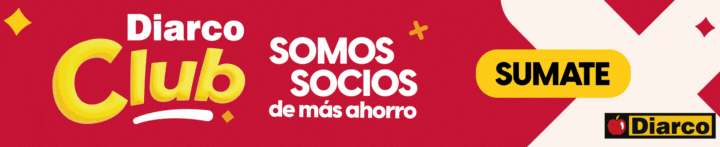717
Itongadol.- Ver video AQUÍ. “La AMIA de los 80 era muy distinta a lo que es ahora. El tema más importante era la educación formal. No nos olvidemos de que en ese momento coexistían todos los institutos educativos que se habían formado desde el inicio de la AMIA”, dijo Alberto Crupnicoff (foto), quien presidiera la AMIA al momento del atentado terrorista, el 18 de julio de 1994, en una entrevista con la Agencia Judía de Noticias (AJN) en el marco del 120º aniversario de la fundación de la institución.
También dijo: “Acá murieron 85 personas, pero pudieron haber muerto 800, y eso te lleva a un estado de indefensión tan extremo que alguien tiene que dar una respuesta”. Él ya había ocupado ese cargo entre 1981 y 1984 y además sufrió la pérdida de su cuñada, Graciela Susevich de Levinson, en el ataque contra la Embajada de Israel, dos años antes.
P- ¿Qué es lo primero que te surge cuando la AMIA cumple 120 años y fuiste parte de ello?
AC- Fui parte en distintas circunstancias. Primero porque cuando era chico escuchaba en casa hablar de la AMIA, pero no por una razón política, sino familiar: en la crisis del año ’20 mi abuelo paterno empezó a trabajar en ella y era quien cuidaba la tierra que después fue el cementerio de Liniers. En esa época vivía ahí con su esposa -mi abuela- y sus dos hijos chicos; uno de ellos, mi papá. Con un carro a caballo llevaba a la gente de Liniers al cementerio sefaradí de Ciudadela, donde hay un sector ashkenazí. Me acuerdo que en el acto de asunción de cuando fui presidente de la AMIA por primera vez, en el año ’81, mi abuela estaba sentada entre el público. Para mí fue muy emocionante, más allá de haber llegado a algo que no estaba en mis planes. Tenía 36 años y ello desmitificaba que la AMIA era una conducción de gente grande.
P- ¿Y cómo era esa AMIA de los ’80?
AC- La AMIA de los ’80 era muy distinta a lo que es ahora, y no me refiero a la parte edilicia porque el edificio, que lamentablemente se destruyó con la bomba, en el ’94, era el contenido. Era muy distinta la filosofía de lo que representaba la AMIA. En primer lugar porque la conducción estaba a cargo del partido más importante, Avodá -hacía poco había unificado a dos grandes movimientos: Mapai y Ajdut Avodá-, y una cuestión importante en la constitución de la mesa directiva era que se pivoteaba con la generación de los idishparlantes. Yo había sido secretario de Juventud de la AMIA en el ’73, bajo la presidencia del ingeniero (Jaime) Raichenberg, y en esa época la cantidad de idishparlantes en las reuniones era mucho mayor y parte de los debates eran en ídish. En el ’81 ya no era así, pero todavía muchos de los componentes de la Comisión Directiva eran inmigrantes y las grandes diferencias que había eran ideológicas, desde todo el arco que conformaban los movimientos políticos (comunitarios) en la Argentina.
P- ¿Qué ofrecía y de qué se ocupaba esa AMIA?
AC- El tema más importante era la educación formal. No nos olvidemos de que en ese momento coexistían todos los institutos educativos que se habían formado desde el inicio de la AMIA, vinculados con la investigación docente, el perfeccionamiento docente, el régimen de subsidios escolares… Casi un 50 por ciento del presupuesto de la AMIA se destinaba a la educación. Le seguía en orden de importancia la asistencia social. La AMIA siempre tuvo un departamento muy fuerte, que fue atendiendo distintas etapas de la vida de los judíos en la Argentina. Había un alto componente de proletariado judío, y también de gente que pasaba por carencias desde todo punto de vista. La AMIA siempre tenía para ello un presupuesto abierto y respondía a las necesidades sociales de entonces. Y después, todo lo que tenía que ver con cultura, juventud y demás. Quizá las funciones eran bastante parecidas a las de hoy. Muchos dicen que la AMIA de la ortodoxia actual está yendo a lo que era la de antes del atentado y que no todos conocieron. No estoy entre quienes piensan de esa manera: en ese momento había una sociedad judía distinta y también una dirigencia que venía de lugares con posicionamiento ideológico. No había posibilidad de que alguien, aun con dotes personales, ejerciera un liderazgo tan fuerte que desnaturalizara el concepto ideológico. Entre el ’81 y el ’84, las diferenciaciones que existían eran ideológicas. Recuerdo haber tenido grandes debates y confrontaciones con Jerut y otros partidos de ese sector (de centroderecha). Lo esencial de la vida judía, que tiene que ver con la continuidad y la educación, no se veía afectado, sino enriquecido por ese debate político. Y lo más importante fue que me tocó ser protagonista de un primer factor de modificación de la estructura comunitaria: había una corriente de pensamiento -sobre todo relacionada con las sociodeportivas y liderada por personas que no tenían involucramiento en los sectores político-partidarios- para generar una organización distinta, quizá más parecida a los centros comunitarios que existen en los Estados Unidos. Eso estaba dentro del marco de lo que se llamaba “PPP” -Plenario Permanente de Presidentes-, donde hubo una gran cantidad de debates y conflictos que formaban parte de la esencia de la vida judía. No lo veo como algo problemático porque no se afectaba la interpretación que los judíos tenían en ese momento de la vida comunitaria. No digo que no existieran cuotas de personalismo, pero predominaba el concepto ideológico. Por otro lado, la AMIA estaba menos expuesta ante la sociedad general. Pasteur 633 era el lugar adonde todos iban frente a cualquier situación con las autoridades nacionales, un accidente en la calle o por una persona judía perdida. Era el espacio donde, de alguna manera, se ventilaba todo el quehacer judío, como el modelo de organización comunitaria de Europa oriental y el sefaradí posterior a la expulsión de los judíos de España. Por eso “me hace ruido” cuando se dice “la mutual”: la AMIA tuvo que adoptar una forma jurídica que de alguna manera comprendiese el espíritu de lo que es, pero no me suena como mutual, sino como Kehilá. “Me hace ruido” porque pertenezco a la gente que se formó en esa época, bajo un concepto de organización comunitaria. A veces, cuando tenía que explicar el modelo a otras comunidades y me preguntaban sobre la diferencia de ser o no socio (de la AMIA), les explicaba que al judío que tiene una necesidad y va al Departamento de Asistencia Social no le van a pedir el carné. Van a ver si sos judío, y entonces te van a asistir.
P- ¿Qué recordás de aquella cadencia?
AC- Hubo dos o tres situaciones muy importantes entre el ’81 y el ’84. La primera fue que hubo una crisis muy profunda de financiamiento de la red escolar -no en los contenidos judíos- porque una gran parte de las escuelas tenía una política de inclusión que no estaba limitada por la posibilidad de los padres de pagar. Eso generaba una gran demanda de dinero que no estaba disponible y hubo que recurrir a que instituciones judías internacionales nos asistiesen. Habíamos empezado una tarea de reordenamiento interno y recibíamos cuotas que representaban un millón de dólares de aquel momento, así que a la tercera cuota ya estábamos en condiciones de seguir solos, lo cual produjo una crisis en la Organización Sionista Mundial, que nos estaba asistiendo. Fue un hecho muy interesante porque le dijimos que no nos mandasen más plata. Luego, todos los proyectos que presentamos funcionaron. El otro tema tuvo que ver con el fin de la dictadura y el advenimiento de la democracia. Esto generó un movimiento muy importante porque se dieron nuevas condiciones. Asumí en el segundo semestre de 1981 y el régimen (militar) estaba en una situación decadente. No era lo mismo que en el ’77, esa época no la viví, pero tuvimos situaciones complicadas, como la Guerra de Malvinas. En todos los aspectos vinculados con la política nacional, la AMIA seguía a la DAIA, no actuaba por sí. La DAIA era la representación política de la comunidad, aunque muchas de las acciones que eran complejas se consensuaban. Nosotros estábamos dedicados a lo comunitario. Además de enviar rabinos al Sur (durante la guerra de 1982), me tocó estar en duras reuniones con algunos jerarcas de la dictadura para peticionar por los desaparecidos judíos, tanto en la presidencia (en la DAIA) de Mario Gorenstein como en la siguiente (Sion Cohen Imach). Ahora veo que todos hablan -afortunadamente se puede-, pero hay que tener en cuenta las condiciones de aquel momento. Veo a muchos valientes que entonces no estaban. Hubo muchas circunstancias, no hay una cuestión absoluta: no todo se hizo bien, ni mal. Cuando uno se ve frente a circunstancias tiene que saber qué va a priorizar. Es fácil hablar de los acontecimientos cuando éstos pasaron. Una cosa son los que analizan y otra, los protagonistas. Respeto todas las opiniones, pero en el tiempo que me tocó actuar y con los presidentes de la DAIA que me tocó compartir defendimos a ultranza la dignidad judía bajo toda circunstancia. Nos pedían que llevásemos a los chicos de la red escolar judía a un acto por las Malvinas y no lo hacíamos porque no estábamos de acuerdo. Recuerdo cuando hicieron una convocatoria frente a Canal 7 (entonces, ATC), para el “circo” que armó (el presidente de facto, Leopoldo) Galtieri. La comunidad no acompañó, excepto una sola institución. No es fácil decir que no y asumir las consecuencias.
P- La educación siempre estuvo en tu compromiso. ¿Qué opinas acerca de la educación judía hoy?
AC- Si bien vengo a actuar en la política comunitaria desde un movimiento político, mi lugar paralelo a esa misma acción tuvo que ver con la escuela Scholem Aleijem. Fui su presidente muchos años. En ese momento tenía 2.500 alumnos, seis sedes y era el centro numéricamente más importante de la educación judía y sionista. Fue un “semillero”, pero la realidad es que manejábamos códigos diferentes y discutíamos contenidos de educación. No éramos una sociedad cooperadora que administraba una escuela. Más allá de negociar un sueldo docente, nuestras discusiones y el rol de la dirigencia escolar estaban basados en vigilar el sostenimiento económico, pero también había una profunda connotación de ideología. Por ejemplo, Scholem Aleijem primero fue una escuela “idishista” y el debate para pasar al hebreo fue largo y profundo. Nunca estuvo lejos de la ideología sionista, ése era uno de los fundamentos de la educación. Creo que hoy cambiaron las condiciones y quizá la red escolar resolvió el tema presupuestario de una manera más eficiente. Quiero aclarar que respeto profundamente la labor que hacen las escuelas judías, pero me gustaría saber cuál es el debate que se está dando en esta materia. Quizás hoy es más complejo, pero la continuidad del pueblo judío, sobre todo en la Diáspora, está basada en la educación. No conozco dónde se están dando los debates y la estrategia que tengan que ver con cuidar lo que priorizamos de nuestra condición de judíos, desde cada punto de vista. Probablemente sea más fácil en los sectores ortodoxos y más observantes del cumplimiento de las mitzvot que para aquellos que estamos dentro del judaísmo laico, que respetamos las tradiciones, como la jupá -el casamiento religioso-, por una cuestión que tiene que más ver con la conservación de una tradición. Y como en ese sentido se dieron cambios muy profundos en las últimas décadas, quizá revolucionarios, se instala un debate que, en mi opinión, no es profundo sobre los contenidos de la educación judía. También tiene que ver con esto que ahora se presenta en términos de contienda para el final de la vida con respecto a quién es o no judío, y me parece que está faltando un debate para terminar con esa discusión. Hoy la comunidad pone una gran energía en el proceso electoral y la contienda, si bien tiene un contenido ideológico, no tiene un debate ideológico. La democracia no se agota en la elección, ésta es un mecanismo. La ideología se ejerce día a día y en cada momento y circunstancia que tenga que ver con los valores que uno pretende defender. Hoy veo carencia de debate en la comunidad judía y un ejercicio de mayorías y minorías que me da la sensación que pone en un plano distinto la necesidad judía de la continuidad.
P- ¿Por qué no enamoró la no ortodoxia finalmente en AMIA?
AC- No sé si lo que voy a decir es políticamente correcto, pero es la verdad: no estaba de acuerdo con participar ni siquiera en la lista (de Acción Plural Comunitaria). Me lo pidieron y accedí por una razón de compañerismo, tenía que ver más con el pasado que con lo que sucedía. De hecho, creo que el tema no pasó por el verdadero fondo de la cuestión. Es una cuestión digna de ser analizada por un sociólogo que una minoría organizada de la comunidad sea la representación de una mayoría que no está comprendida dentro de ese sector. Esto no significa que haya que hacer exclusiones: fui presidente de la AMIA y trabajé con todos los sectores, respetando las individualidades o puntos de vista de cada uno. Fui muchos años presidente del partido mayoritario y nunca se me hubiese ocurrido formar un gobierno comunitario sin la ortodoxia extrema o los sectores de izquierda. Siempre estuvieron todos y sé trabajar en ese marco, de manera que no le quito legitimidad a esto (por la conducción actual) porque la elección fue limpia y correcta. Ahora, la mayoría de los judíos no está comprendida dentro de la ortodoxia, y esto no le da mayor ni menor mérito a lo que representa este sector de la comunidad, con cuyo trabajo acuerdo no solo desde el punto de vista de la continuidad judía, sino de la labor social y cómo están comprometidos muchos de ellos. Creo que el problema no pasa por la acción de los religiosos, sino que los otros sectores no encontraron una forma de capturar el interés ni la voluntad de la mayoría de los judíos para representarla. Hubo muchos factores aglutinantes que, en su momento, permitieron que estos sectores tuvieran un mensaje: la creación del Estado de Israel, el sionismo o las necesidades sociales de los miembros de la comunidad. Hoy me parece que esos factores están un poco desdibujados y, por lo tanto, no hay un mensaje que capture a la gente. Es decir, no estoy en contra de la ortodoxia. Me parece una barbaridad lo que han dicho muchos. Me permitiría decir algo: (el entonces primer ministro de Israel, David) Ben Gurion tenía un secretario que tenía una fluida relación epistolar con el cardenal (Jean) Daniélou, que era el secretario de (el papa) Juan XXIII. En un momento, el cardenal le dijo: “Estoy desconcertado: todos dicen que son judíos, pero eso me resulta complejo”, y este hombre le contestó: “Hay tres factores que definen a los judíos: un D’s, una tierra y un pueblo. Cada judío tiene esos componentes en distinta proporción y grado de importancia, pero los tiene”. Me parece brillante esa definición. La tomé como algo conceptual, desde el punto de vista filosófico, y no como un discurso, sino para actuar con los rabinos más ortodoxos, con los más liberales y con los sectores de izquierda, con una limitación: estar dentro de lo que se llamaba “el campamento sionista” porque el Estado de Israel no podía ser negado. Ahí tengo una restricción. Podemos tener todas las divergencias que queramos e Israel nunca pretendió ser un Estado perfecto, pero la creación judía más importante tuvo que ver con la refundación del Estado de Israel. Entonces, estar fuera de ese concepto quizás es un tema complejo, ya no de pertenencia o no, pero sí por las limitaciones que uno puede tener desde lo ideológico.
P- ¿Dónde estabas cuando estalló la AMIA?
AC- Estaba cerca de la AMIA. Había ido a inaugurar una transmisión (radial) entre la Argentina e Israel junto con el embajador de Israel y el presidente de la DAIA de ese momento, Itzjak Avirán y Rubén Beraja, y creo que también el de la OSA. Era temprano por la mañana y me fui a trabajar. Vine a mi trabajo y al rato me llamaron clientes de mi empresa (de viajes), que estaban a pocas cuadras de la AMIA, y me dijeron: “La AMIA estalló”. Era invierno. Salí corriendo, tomé un taxi y cuando “bajaba” por Tucumán, una o dos cuadras después de Callao, no pudo avanzar. Corrí hasta allí y me encontré con el desastre, que tenía el antecedente de la bomba en la Embajada (de Israel). Ésa sí la escuché porque temblaron los vidrios de mi oficina y me acuerdo que a los pocos minutos me llamó un amigo, fuimos hasta allá y nos encontramos con algo del mismo patetismo, el mismo dramatismo, la misma locura… Había leído mucho sobre la guerra, sobre la destrucción, pero la primera vez que tuve un sentido personal de una vivencia terrible fue cuando entré por la calle Suipacha, llegué a Arroyoy vi eso. Allí falleció mi cuñada, que trabajaba en la Embajada, y después, cuando estuve parado frente a la AMIA, ante esa cosa demencial, la verdad que fue muy terrible. Como lo fue para todos los que lo pudieron ver después, y más para quienes murieron. Sentía que todo el universo se había descontrolado y que uno nunca sabe hasta dónde puede estar preparado para manejar situaciones límites. Lo primero que se me ocurrió fue decir que teníamos que demostrar que eso no nos iba a destruir. Traté de buscar un lugar para sentarme a pensar cómo empezar. El edificio de Ayacucho (632, donde funcionara la secundaria Rambam, entre otros) estaba cerrado porque lo habíamos desactivado de sus funciones. Me acuerdo que el tesorero me dijo: “Vayamos a mi oficina, que está cerca”, creo que una persona de un local de ahí a la vuelta nos ofreció el lugar, pero bueno, nos fuimos a Ayacucho. Lo hicimos abrir y era un desastre: nada había y se trató de acomodar como se pudiera. Me acuerdo que empezaron a llegar familiares. Después que se formaron los cordones de seguridad no se podía pasar por las cuadras de alrededor y había mucha gente que no sabía dónde estaba su familia, como la mía no sabía dónde estaba yo. Las comunicaciones no eran tan fluidas como ahora. Tratábamos de organizarnos. Notaba mucha conmoción a nuestro alrededor y había mucha facilidad para caer en ella, por lo cual traté de mantener el foco en lo que me parecía importante.
P- ¿Dimensionaste lo que había ocurrido apenas llegaste?
AC- Sí, no había que ser un gran analista para eso. Era tan elocuente y evidente… No sabíamos cuánta gente estaba adentro, nada. Había dos o tres aspectos que cubrir. El primero fue encontrar un espacio para quienes venían a buscar información. Se cometieron errores, es lógico; era como una guerra. Bombardearon la AMIA y tenés que buscar cómo ordenarte. Lo segundo: al día siguiente había gente que tenía que recibir comida a domicilio porque si no, no comía. Había sepelios que atender porque había gente fallecida y tratamos de organizar eso también. Todos querían ayudar, nadie sabía dónde. Todo fue muy caótico. Traté de juntar a la Comisión (Directiva), de explicarle, de hacer algún ordenamiento en esa grave situación. Fuimos recreando el funcionamiento de acuerdo a las necesidades. El personal estaba “shockeado”. No sabíamos quién estaba adentro, quién afuera, quién había muerto, quién no… Todo fue realmente demencial. A medida que iban pasando las horas y, después, los días el objetivo era mantener a la AMIA viva. Dije: “Hoy puede ser el final”, y no estuvo lejos. O “tenemos que mandar un mensaje a la comunidad de que nos han pegado muy duro, pero no vamos a dejar que gane la bomba”. Es decir, desgraciadamente la bomba ganó para los casos en que mató gente y destruyó familias, pero en ese momento, junto a tratar de acompañar a la gente en lo que pudiera, tenía que dar la fuerza de que las escuelas se iban a abrir, de que las instituciones se tenían que abrir, y ése fue mi objetivo: continuar con la tarea. No como si nada hubiese pasado, sino como que “lo que pasó, pasó”. Me acuerdo que el domingo siguiente al 18 de julio fui a hablar a Hacoaj, a la sede de Tigre. Debería haber 5.000 ó 6.000 personas en el club, por lo que me dijeron los dirigentes de la institución. En el salón donde estábamos debían haber 500 u 800 personas, pero lo que yo quería era lo que estaba pasando afuera: la gente siguió yendo al club. Les fui a explicar lo que estaba pasando, me parecía que ése era el mensaje que teníamos que dar. Traté de alinear a todos mis compañeros en eso. Necesitábamos a todas las escuelas para decir “mañana y pasado seguimos”. Era difícil dejar a un chico en la escuela el primer día de clases (después de las vacaciones de invierno). Hubo que vencer lógicas cuestiones que tienen que ver con el temor, la desprotección y la repetición de un acontecimiento melodramático porque había pasado hacía dos años lo de la Embajada de Israel y volvió a suceder. Entonces, era un golpe de mil lecturas. Pude estar equivocado, pero la mía fue que la bomba ganaría si la gente temía. Entonces, por mí podían poner un camión de concreto delante de la institución, lo importante era que la gente siguiera dándoles vida y recibiendo de ellas.
P- ¿De dónde o cómo sacaste las fuerzas en ese momento?
AC- Como la hubiese sacado cualquier otra persona en la misma circunstancia, ni más ni menos. Había dos opciones: salía corriendo y me iba a casa, que probablemente era lo que hubiese querido hacer, o uno está, afronta y asume. Con lo mejor que puede, con lo mejor que sabe… Me puso a prueba una circunstancia que no busqué, y después de eso todo cambió porque estuve dispuesto a la presidencia por segunda vez porque la AMIA estaba necesitando una reconversión y estaba dispuesto a hacerlo. No tenía que ver con administrar una situación de desastre. Era de otro orden, lo habíamos asumido y estaba funcionando: habíamos reestructurado, habíamos hecho un montón de cosas y al poco tiempo me vi pensando en que tenía que levantar otra vez un edificio en ese lugar.
P- ¿Qué recordás de la relación con los políticos a nivel nacional en ese momento de crisis?
AC- Quiero aclarar que provengo de un movimiento ideológico y político de la comunidad. A veces nos decían que éramos bolcheviques, pero en realidad me incorporé a un movimiento que interpretaba mi pensamiento, pero adopté sus normas, que eran bastante estrictas. Había códigos. La comunidad judía también era distinta y queríamos una sociedad argentina pluralista, para formar parte desde nuestra individualidad. No olvidemos que la sociedad argentina venía de una historia con una cuota importante de antisemitismo en sus actitudes y su accionar, sobre todo en los relacionados a la Iglesia pre conciliar, y que no es la sociedad argentina de hoy, que evolucionó y tiene otros conceptos de pensamiento plural. Pero la vinculación que se manejaba con los poderes políticos desde la AMIA que era mi marco de acción, era muy limitada. O sea, no teníamos necesidad de vincularnos. Primero, no teníamos programas de gestión social en común. Casi no existían. Recuerdo que en algún momento, en un encuentro casual con el secretario de Acción Social de la Nación, le dije: “Mire que estamos atendiendo a ciudadanos argentinos. Ésta no es la AMIA que atendía a los inmigrantes que recién habían bajado del barco. Ésta es la AMIA que atiende a los hijos de esa generación”. Después del atentado, el tema pasó por otro lugar. Recuerdo que en la madrugada del 19 de julio fui a casa a ducharme y cambiarme para volver. En ese terrible destrozo pensé: “Acá hay daños de todo tipo y mañana alguien puede presentarse a reclamar ante la AMIA, que fue la víctima, no el victimario”. Entonces llamé a un amigo abogado y le dije: “Necesito que me mandes a un abogado penalista”. Me mandó a uno que me instruyó acerca de cuáles serían los pasos que podíamos dar, y nos presentamos como querellantes en la causa. Si bien es una causa que debería ser accionada por el poder público, nos presentamos como querellantes y la DAIA también. No dudábamos de que debíamos hacerlo. No se trataba de que si había que pedir una entrevista con una autoridad para tratar algún tema, entonces la DAIA encabezaba y yo iba a acompañar como presidente de la Federación de Comunidades. Era un tema de otro orden, de otra envergadura, y por esa circunstancia nos presentamos como querellantes. Debo decir que hubo momentos en que coincidimos en la estrategia (con la DAIA) y momentos en que no, pero fueron puntos de vista. No puedo juzgar si una cosa era mejor o la otra. Simplemente actuamos defendiendo los intereses que tenían que ver, fundamentalmente y en este sentido coincidíamos con la DAIA, con buscar a los culpables de lo que había sucedido. Sosteníamos que debía saberse cuál había sido la “conexión local” que produjo el atentado porque, en nuestra opinión, todo lo que tuviera que ver con la vinculación internacional terminaría en una condena política y no efectiva. Ahí había un hecho criminal de una envergadura demencial y debía investigarse quiénes habían sido sus autores intelectuales y materiales, y ahí pusimos fundamentalmente nuestro foco. Hubo algunos puntos de vista distintos entre las posiciones de la AMIA y la DAIA. Nunca fui muy afecto a la exposición pública. Mi trabajo pasaba por otro lugar, así que no tenía necesidad de exponerme más de lo que necesitaba, referido al interés que movía a la comunidad. Y después hubo muchas circunstancias de las cuales tuve que aprender rápidamente porque no tenía experiencia en ese orden: de repente me encontré hablando con jueces, fiscales, policías… con todo ese mundo que no era el mío en la vida privada, ni en la institucional. Creo que uno tiene que aprender o aprender rápidamente, no hay alternativa.
P- El 27 de enero se cumplió un año del Memorándum de Entendimiento con Irán, a 20 del atentado y en los 120 de la Kehilá. ¿Qué pensás de eso?
AC- Lo primero que siento es una gran frustración. Como ciudadano, como judío y como ex presidente de la AMIA, y sin entrar en cada una de las cuestiones, no puedo entender que en 20 años esto no se haya podido determinar, por la circunstancia o errores de procedimiento que fueran. Es mucho tiempo. No sé hacia dónde dirigir las responsabilidades, pero una sociedad organizada como la argentina tiene instituciones, y si éstas no pudieron resolverlo, no soy el obligado a investigar. La AMIA debe impulsar y favorecer, pero creo que, en este sentido, las instituciones (nacionales) tienen una gran deuda para con sus propias funciones: ¿qué se puede explicar después de 20 años? Todo lo que se dice me suena trivial, lo digo respetuosamente, pero siento que es muy grave que no se haya podido resolver. Después se entró en la contienda política: si éste iba al acto, si tal otro no iba al acto… Se embarulla todo y uno pierde dimensión de lo que está buscando. No soy investigador, no soy fiscal, no sé hacer eso…
P- ¿Te cruzás con familiares de víctimas que todavía te piden alguna respuesta?
AC- Sí. No tengo respuestas y entiendo su dolor porque todo lo demás -el edificio, las funciones- se reconstruye, peor, mejor o distinto; el ser humano tiene una gran capacidad de recomponer y generar una nueva realidad. Ahora, en una casa a veces es difícil explicar cuando alguien muere a temprana edad por una enfermedad y se lo considera una injusticia manejándolo desde los conceptos de la mística y el amor. ¿Cómo puede asumir un padre, un hijo, un hermano, un tío que a alguien lo mataron en un lugar donde no había guerra, en una sociedad organizada, con una autoridad? Acá murieron 85 personas, pero pudieron haber muerto 800. Podría haber muerto yo, o cualquiera. Eso te lleva a un estado de indefensión tan extremo que alguien tiene que dar una respuesta. Una sociedad no resuelve sus conflictos si como me atacaron, me compro un rifle y salgo a la calle a matar a otro. ¿Dónde estamos? Ésa no es la forma, creo que en las instituciones. Ahora, ¿dónde está la respuesta? Porque si esto estuviese resuelto, a nadie le devolvería la vida, pero es como que la sociedad respondió con sus mecanismos. Es cierto que hubo actitudes altruistas de bomberos, de hospitales, de la gente… Está todo bien y yo mismo lo reconocí como un acto de valor porque todas las misiones se pueden cumplir -algunas mejor, otras peor-, pero hubo mucho trabajo de gente que vi al lado mío. Cada vez que veo una ambulancia del SAME me acuerdo de que su director estaba ahí, o el jefe de los bomberos, o la gente del Hospital de Clínicas, y no sigo mencionando porque me voy a olvidar de alguien y no quisiera cometer esa injusticia. Pero, ¿dónde estuvieron las instituciones de la sociedad que tienen que resolver esto? Fueron puestas a prueba, y creo que fracasaron. ¿Cuánto más hay que esperar? Entonces empiezan a jugar factores que ensucian todo esto y que tienen que ver con otras realidades. Acá hay 85 familias -y esto no es una constitución política- a las cuales les mataron un hijo, un hermano o un padre y me parece que si todo está en función del ser humano, de la vida y demás, todo lo demás no importa. Ahora hay un edificio moderno, superautomático y con todo, pero la gente no se pude reconstruir. Me tocó vivir de cerca la frustración familiar en otras circunstancias como para entenderlo…Acompaño en el dolor, pero no puedo dar respuestas. No las tengo. La realidad es que nos manejamos con todos los familiares: recuerdo mil situaciones y traté de entender porque es un tema de duelo. En algunas cuestiones tuvimos puntos de vista distintos: unos familiares decían que no había que reconstruir en Pasteur porque era un lugar santo y les dije que no es así, que el lugar santo es donde están sepultados quienes lamentablemente fallecieron. Ése es un lugar donde aconteció una desgracia grande, pero no donde se pueda venerar sus memorias. También hubo divergencias entre los familiares. Respeto a todos los que reclaman desde el dolor y la angustia. Creo que la AMIA y la DAIA también lo están haciendo, desde distintos lugares. Una cosa es reclamar como un padre y otra es hacerlo desde una institución. Lo que carga a quien le falta un familiar tiene otro componente y otras connotaciones. Es una cosa que no se puede dimensionar de la misma manera. Y de la misma manera, (el hecho de haber sufrido) la desgracia no habilita para conducir porque no es la bomba la que da legitimidad. La legitimidad de quien tiene la responsabilidad de dirigir está en otro ámbito. Son cosas distintas.
P- ¿Cuál fue tu paso más duro por la AMIA y cuál es el mensaje para las futuras generaciones y dirigentes después de lo que pasaste?
AC- Todo lo más dramático y duro está relacionado con el acontecimiento y con quienes murieron el 18 de julio porque, como dije recién, vas a Pasteur 633 y te encontrás con un edificio, ascensores que funcionan, aire acondicionado… todo mejor de lo que había. Es lo más terrible y lo que más me conmueve cuando veo a la gente, a algunos por relaciones de amistad. No tengo un mensaje para dar: diría que esta comunidad debería hacer el esfuerzo de sentarse y hablar los temas. Tiene un desafío muy importante. Pudimos llegar a hoy con una comunidad en estas condiciones, que quizá no sea todo lo que me gusta, pero es muy importante. Creo que la comunidad está hoy frente al desafío de todo lo que compone la vida moderna y todo lo que tenga que ver con cómo va a ser la vida judía de acá a 10, 15 ó 20 años. ¿O vamos a seguir haciendo estadísticas de pérdidas de judíos? Hace pocos días escuché a un educador judío que decía que en todos los tiempos el judaísmo adoptó como propios prácticas y aspectos culturales de las sociedades en las cuales les tocó vivir a los judíos a lo largo de la historia. Esto no modifica la esencia de los valores judíos más profundos. En términos de una estrategia de cómo abordar esto, los sectores que no están convenidos dentro de la ortodoxia, que respeta todas las mitzvot en la forma en que está escrito, las que tienen que ver con la relación del hombre con D’s y el hombre con el hombre, me parece que deben darse algún debate. Los judíos de la Argentina tuvimos una particularidad respecto de otras diásporas -Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia y otros países-: nos distinguíamos por tener conceptos de organización, valores en el marco de los cuales trabajábamos, la red escolar, etc., fruto de las políticas que se habían establecido y que de alguna manera protegieron la continuidad. Si esto es una preocupación de la dirigencia judía y tuviese que dejar una reflexión, diría: me parece que habría que dejar un poco ahora el tema de los edificios y de todos los servicios excelentes que se prestan. Hay profesionales que están actuando muy bien, ¿por qué no nos sentamos a debatir este tema? Porque si no, no sé cuánto va a servir todo este esfuerzo grande que está haciendo mucha gente.