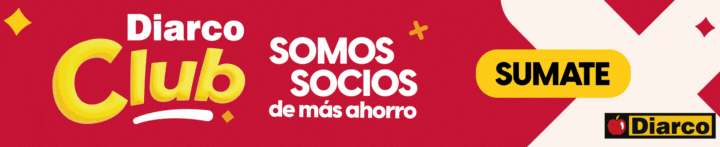Hace apenas un año, un padre de Cracovia, Tadeusz Isakowicz-Taleski, creó conmoción en el país y en el clero cuando, tras investigar los archivos de la policía secreta, reveló que, hasta 1989, un 10% de la comunidad eclesiástica del país había colaborado con los servicios secretos, es decir, alrededor de 9000 religiosos. Taleski identificó a 39 sacerdotes -de los cuales cuatro son hoy obispos- en los archivos del Instituto de la Memoria Nacional (IPN), fichados como colaboradores secretos.
Pero estos datos le parecen inverosímiles al historiador Bronislaw Geremek, hoy eurodiputado y, en el pasado, pieza estratégica del sindicato Solidaridad. «Me parece inverosímil, incluso la cifra que adelantó la prensa polaca la semana pasada en la que hizo referencia a la colaboración de una decena de obispos», dijo Geremek en diálogo con LA NACION desde Bruselas.
Hombre cercano al papa Juan Pablo II, con quien compartía los esfuerzos por la revolución democrática, Geremek asegura que nunca habló con él sobre el colaboracionismo de los miembros del clero polaco. De confesión judía, Geremek conoció al Papa cuando aún era obispo de Cracovia. «Supimos muy poco sobre esto; era el espacio de lo desconocido, del silencio. Siempre lo consideré como una posibilidad pero marginal», sugiere.
En aquella época, explica, había un principio en la Iglesia polaca por el cual si un oficial de seguridad se acercaba a un cura, éste debía informarlo a la jerarquía. «Sabíamos que esto sucedía frecuentemente, pero había que informar a los superiores. En este caso cambia todo, si se informa a sus superiores de este contacto ya no se trata de colaborar con el régimen sino más bien de defender la separación entre la Iglesia y el poder comunista.
Nacido en 1932 en Varsovia, Geremek se escapó de niño, ayudado por una familia católica, del gueto creado al comienzo de la Segunda Guerra Mundial durante la ocupación alemana. Especialista de la Edad Media, se dedicó en un principio a sus estudios de historia, lo que lo llevó en 1956 a establecerse en París durante seis meses. De regreso a Polonia rompió progresivamente con el marxismo durante los sesenta. Para ese entonces la represión en los países del Pacto de Varsovia ya era un hecho.
Cuando en agosto de 1980 estalló una huelga en Gdansk (norte), Geremek respaldó en una carta a los obreros del mar Báltico. Dos días después viajó a Gdansk y se convirtió en uno de los consejeros de Lech Walesa, fundador del sindicato Solidaridad. En diciembre de 1981 fue detenido, el general Wojciech Jaruzelski prohibió el sindicato y Geremek permaneció recluido hasta julio de 1983.
Sorprendido por los sucesos de esta semana en Polonia, Geremek cuenta lo que conoció durante su combate contra el régimen: «Yo conocí sacerdotes de un inmenso coraje, obispos que se pronunciaban del lado del pueblo, conocí el heroísmo de los miembros del clero al servicio del pueblo polaco», recuerda.
Hoy diputado de la Dieta (Parlamento polaco), en 1989 participó en las negociaciones para la transición del régimen y, entre 1997 y 2000, fue ministro de Relaciones Exteriores. Desde julio de 2004 es diputado del Parlamento europeo.
«Hoy nos enteramos de que había otro tipo de sacerdotes», dice, apesadumbrado. «En aquella época -recuerda- existían organizaciones de Padres Patriotas, es decir los que cooperaban con las autoridades comunistas, pero eran excepciones; ese porcentaje no se puede considerar seriamente porque, aunque existían, eran marginales. No sé si el Santo Padre [se refiere a Juan Pablo II] lo sabía ni si tenía información de la colaboración de esa pequeña parte representada en los Padres Patriotas».
Para Geremek hay que distinguir entre los que cooperaban con las autoridades para facilitar la vida cotidiana y los que colaboraron abiertamente y que traicionaron a los suyos. «El clero era, durante el comunismo, una categoría discriminada y la Iglesia era perseguida. Todos estaban bajo una inmensa presión por parte de la estructura del poder. Hay grados de colaboración. No sé cuántos colaboraban exactamente con la policía comunista. En esa época, para arreglar el techo de una Iglesia el cura tenía que obtener un acuerdo de los servicios de seguridad y para poder cumplir esa función de la vida cotidiana o, por ejemplo, obtener los documentos para viajar al exterior para estudiar, se los tentaba con dar pruebas de lealtad para poder obtener los resultados esperados», explica.
Geremek cree que Monseñor Wielgus omitió declarar «esta debilidad». A Wielgus se le reprochó haber prometido al régimen su colaboración para informar sobre la Iglesia a cambio de un pasaporte para poder viajar al exterior y continuar sus estudios de filosofía.
«Pero los documentos publicados fueron las promesas hechas a la policía. No hay ningún documento que indique qué informaciones transmitió Wielgus a los servicios secretos», exclama Geremek considerando que «llegará el día en que seremos capaces de ver cuál era la dimensión de esta colaboración».
En el caso de la Iglesia poco se podrá saber. Gran parte de los archivos del ministerio del Interior, encargado de monitorear las actividades del clero, desaparecieron con la caída del régimen en 1989 y «no se excluye que hayan sido destruidos con el cambio de poder», admite Geremek.
Desde 1998, fecha de su creación, el IPN es el «guardián» de los documentos sobre los crímenes durante el régimen comunista y la utilización de la sociedad en la maquinaria de información de los servicios secretos. La documentación está abierta a los investigadores, pero, en los últimos años, el instituto recibió todo tipo de presión política, en especial desde que el actual gobierno -dirigido por los gemelos Lech y Jaroslw Kaczynki (presidente y primer ministro)- hizo de la purga de los colaboradores comunistas la bandera de su politica.
Geremek teme por la verdad. «Vale preguntarse cómo se va a tratar el tema en Polonia, luego de este año en que el nuevo gobierno dividió a la sociedad con la política histórica causando situaciones conflictivas». Geremek no cree que se pueda vivir con secretos escondidos adentro del armario y aboga por que se diga la verdad y se revele lo que contienen los archivos de la policía secreta. Pero también hace una distinción: «Esto no tiene que convertirse en una forma de introducir un clima agresivo en la política polaca exaltando las rivalidades».
La preocupación de Geremek consiste justamente en que el acceso a los archivos se convirtió en un monopolio de grupos que lo aprovechan con fines propios. Lo preocupa esa instrumentalización política de la verdad sobre el pasado, una verdad que, de todas maneras, considera necesaria.
A diferencia del caso alemán, a menudo citado como ejemplo, en el cual las autoridades garantizaron el libre acceso a los archivos de la Stasi y un recurso legal en donde la justicia tiene la última palabra si alguien fue fichado y acusado injustamente, en Polonia las autoridades esgrimen la excusa de que las informaciones sobre los colaboradores del pasado pueden ser utilizadas, si se permite un libre acceso a los archivos por algún país extranjero y se corre el riesgo de que se utilicen como un medio de chantaje para desestabilizar el país.
«Ese argumento -dice Geremek- me parece débil porque la política actual ya desestabiliza la vida del país. Se debe restablecer un orden legal porque no se puedan utilizar los archivos como un instrumento político. Lo que temo es que se instale la anarquía en el espacio público y que aparezca una categoría especial en el sistema democrático: los policías de la memoria, que utilizan los archivos secretos en beneficio de sus propias carreras».
El episodio que terminó con la renuncia de Wielgus dejó a la Iglesia polaca -«la» autoridad moral del país- dividida y fracturada. Para dilucidar las denuncias de los sacerdotes sobre el pasado colaboracionista de algunos de sus compañeros, la jerarquía eclesiástica creó la Comisión Histórica de la Iglesia, comisión que envió al Vaticano un informe determinante para el futuro de Wielgus. Sin criticar la revelación del contenido de los archivos, el cardenal Josef Glemp, primado polaco, a quien Wielgus debía suceder, criticó en su homilía el domingo pasado la forma en que se desarrolló todo el episodio.
«Hoy se ha juzgado al arzobispo Wielgus -dijo-. ¿Qué juicio ha sido ése? Basado en trozos de papel, en copias de copias de algunos documentos. Ha sido juzgado y condenado sin abogados y sin testigos. No queremos ese tipo de juicios.» Glemp recordó además cómo funcionaba la policía secreta «una enorme organización que penetró todas las capas de la sociedad polaca y, en particular el clero, que era el grupo más independiente y patriota».
En marzo la Iglesia polaca reconoció y se disculpó por la colaboración de algunos miembros del clero y pidió a los que lo hicieron que lo confesaran, aunque más no fuera a su jerarquía. Desde entonces, siete diócesis de las 41 que tiene el país crearon comisiones para el tema. ¿Cuál fue el alcance de ese colaboracionismo? Pocos, además de los interesados, lo deben de saber. ¿Y quién se beneficia con estas revelaciones espectaculares? El sentimiento que predomina en Geremek es la tristeza. «Evidentemente, esto es beneficioso para la verdad en el espacio público, pero debilita la autoridad moral de una institución que tenía gran importancia en la vida del país». Por otra parte, una autoridad de la que no gozan las instituciones democráticas.
¿Es una caza de brujas? «Habrá que esperar cómo se suceden los hechos para saberlo», finaliza Geremek.
Por Patricio Arana
La Nacion