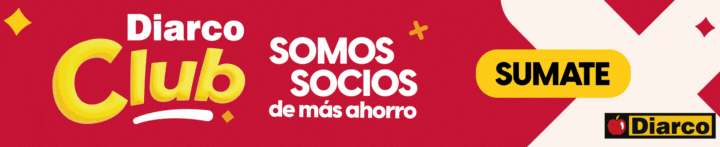En la cocina de su departamento de la calle Coronel Díaz, Jack Fuchs hacía las mejores tostadas con queso y dulce del mundo. No lo eran, por cierto, debido a alguna fórmula secreta, sino por la intención del siempre generoso dueño de casa: hacer sentir a su ocasional visitante como un rey al que debía atención, y que bajo ningún concepto debía pasar hambre. Cuando el invitado de turno comía esas tostadas, los ojos achinados de Jack se achicaban un poco más en señal de pícara alegría, y su voz de bajo profundo se elevaba de repente.
Hambre. Por encima de todo, eso era lo que sintió, durante años de privaciones, Yankele Fuchs, aquel joven judío polaco que, como millones de compatriotas, fue convertido en nada, o en menos que eso, el día que Hitler dio comienzo a la Segunda Guerra con la invasión de ese país. De pronto, lo que había sido una niñez y una adolescencia pobres pero felices en Lodz, la tercera ciudad de Polonia, se transformó en un interminable descenso a los infiernos.
Yankele y su familia fueron confinados, junto con casi 200.000 judíos, al gueto que los nazis construyeron en esa ciudad. Yankele sobrevivió a esos cinco años de vida miserable, pero aún faltaba lo peor: fue separado de sus padres y hermanos, a quienes no volvió a ver, y llevado a Auschwitz, el campo de concentración símbolo de la barbarie del Tercer Reich, donde fueron asesinadas millones de personas. Allí pasó sólo ocho días, pero su vida cambió para siempre. Tras un año y medio en el campo de Dachau, en 1945 recuperó la libertad. Pesaba 38 kilos cuando lo liberaron. Estaba solo y no sabía qué sería de su vida.
Después de la guerra, Yankele pasó a ser Jack, vivió en Estados Unidos y en los años 60 llegó al país. Creía que había sobrevivido por ser un adolescente y tener fuerzas para trabajar y sobreponerse a las enfermedades. Yo creo que siguió vivo por tener fe en el hombre, una gran curiosidad y un inquebrantable amor por la vida.
Un día, a mediados de los años 90, me pidió, muy serio, que le enseñara a hablar castellano.
-Ya hablás castellano, Jack.
-Pero quiero hablarlo perfecto, conjugar los verbos bien -me convenció.
Durante varias semanas, en aquel entonces como joven periodista, tuve el privilegio de aprender sobre el valor de la vida mucho más de lo que pude enseñarle a Jack, que a los setenta y pico necesitaba pocas lecciones de mi parte. Su pedido, entendí después, no era casual: había decidido dedicar lo que le quedaba de vida a contar su historia a las generaciones que no habían padecido la Shoá.
Después de haber formado una familia y viajar por decenas de países contando su terrible experiencia en escuelas, clubes y templos, Jack recordaba sin problemas la noche de Yom Kipur (el Día del Perdón) de 1944, que pasó en Dachau. "Alguien había logrado entrar al campo con un pequeño Majzor [libro de oraciones]. Lo sacó y, en voz baja, comenzó a recitarlo. El simple hecho de tener un libro de rezos allí podía costarte la vida. El llanto que nos invadió a todos estaba lleno de desesperación. Hoy, como entonces, sigo preguntándome por esa necesidad de continuar con el judaísmo después de lo que estábamos viviendo", escribió alguna vez.
Jack siguió haciéndose preguntas hasta que murió, el 27 de agosto pasado, a los 93 años. Recordaré para siempre el inconfundible aroma de sus tostadas, símbolo de su amor al prójimo, inexplicable e inextinguible.