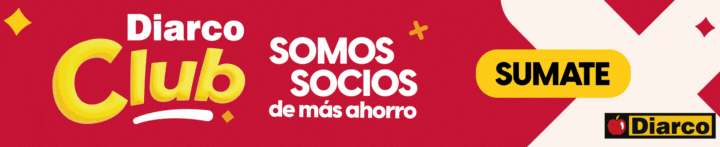Itongadol.- (David Jablinowitz* – The Jerusalem Post) En general, Israel es el lugar ideal para la Pascua judía (Pésaj, la Fiesta de la Libertad) y, en particular, para la Noche del Séder (Cena). Pésaj es un momento de redención que simboliza el viaje judío de regreso a la patria.
Pero como el año pasado, al llegar la Fiesta de la Libertad, el proceso de redención está plagado de dolor.
La libertad no es completa: La guerra en la Franja de Gaza continúa y los rehenes siguen cautivos de los terroristas de Hamás: tan cerca, pero tan lejos de casa.
A título personal, hace poco regresé a Israel de una gira por varias ciudades estadounidenses, sobre todo de la costa oeste, donde hablé al público de nuestra situación aquí, así como de sus retos en la diáspora.
El público era diverso: Ortodoxos, conservadores, reformistas y no judíos, aunque sólo representaban una pequeña muestra de las muchas comunidades diferentes de Estados Unidos y Canadá.
Ellos soportaron sus propios retos, incluso mientras en Israel lidiamos con el estrés y el trauma cotidianos de la guerra, el tortuosamente lento retorno de los rehenes -vivos y muertos- y los continuos ataques con misiles, mientras tantos siguen desplazados de sus hogares.
Crecí en Nueva York antes de trasladarme a Israel al finalizar la universidad y volví a Estados Unidos muchas veces, por lo que no me resulta extraño el terreno. Pero no cabe duda de que los tiempos cambiaron.
Esta vez, en medio de la guerra, fue especialmente estresante. Hablaba ante un público que quería escuchar, y yo quería compartir, cómo es el Estado judío para mí como israelí, como periodista, como ser humano.
Incluso cuando empecé a hablar, los ataques con misiles de los Hutíes desde Yemen contra Israel continuaban. Los miembros de mi familia, junto con tantos otros israelíes, se vieron obligados a buscar refugio en habitaciones seguras, o en cualquier otro lugar que pudieran encontrar.
Mi familia en Israel no dejaba de actualizarme. Uno de mis hijos me dijo que había sonado una sirena cuando se dirigía al trabajo en tren. Como resultado de un ataque con misiles y una interceptación, los fragmentos cayeron a un par de manzanas de mi casa.
Cuando me presenté ante audiencias en lugares como Columbia Británica y California y les conté estas experiencias, sacudieron la cabeza con incredulidad. Tuve toda su atención, incluso cuando hablé en una sinagoga un viernes por la noche, cuando es habitual ver a la gente cabecear.
A su vez, me enteré de sus experiencias: Una sinagoga bombardeada. Carteles de rehenes que fueron arrancados. Guardias de seguridad apostados en lugares de culto judíos. En una sinagoga, me dijeron que si no había ningún guardia, tenía que saber un código para entrar.
Cuando hablé, los sentimientos de empatía mutua eran fuertes, independientemente de la afiliación religiosa de mi audiencia. Querían conocer las historias que había detrás de los titulares. Les expliqué el significado de las frases hechas que escuchan en los medios de comunicación internacionales y lo que significan realmente para los que vivimos en Israel. Hablamos de historia y contexto.
Un rabino reformista me dijo que, a pesar de los tiempos tumultuosos que corren en Estados Unidos, le preocupa la situación en Israel. Un rabino conservador quería saber más sobre lo que genera elaborar la dosis diaria de artículos de opinión durante una guerra y dijo que podía entender lo delicado e intenso que debe ser el proceso.
A un rabino ortodoxo le conmovió la historia que conté de mi madre, que se puso a llorar hacía muchos años en la primera visita de nuestra familia a Israel, cuando aún vivíamos en Nueva York. Estábamos en el Monte de los Olivos. Miró hacia el Monte del Templo y, con la voz entrecortada por la emoción, declaró que haríamos aliá (emigrar a Israel).
Una estudiante universitaria me dijo que no sabía cómo responder a las repetidas acusaciones en su campus sobre el supuesto apartheid y genocidio israelíes. Debatimos cómo debería hacerlo.
En otro lugar, un sobreviviente del Holocausto me dijo que le resultaba »increíble» escuchar mi presentación de la situación actual en Israel. El comentario me hizo estremecer de emoción. En otra charla, alguien me dijo que no podría dormir después de escuchar mis palabras, y me dijo que la situación parecía tan terrible.
También me enfrenté a algunas preguntas y afirmaciones desafiantes del público. Una mujer preguntó: »¿Por qué no podemos dejar atrás las experiencias negativas de anteriores esfuerzos por la paz e intentarlo de nuevo?». Otro hombre afirmó: »Por muy peligrosa que sea la situación de Gaza para Israel, no se puede esperar que dos millones de palestinos desaparezcan».
Israel, un país con mucha controversia
En los distintos actos, también debatimos las divisiones y controversias de Israel: si el primer ministro Netanyahu lleva demasiado tiempo en el cargo, las acusaciones de que sus ayudantes estaban colaborando con Qatar y la historia de la reforma judicial.
Mi público, que quería mantener conmigo debates abiertos y sinceros, creía que Israel estaba en el lado correcto de la historia en el conflicto, pero que eso no significaba que fuéramos un país sin problemas internos.
Como antídoto a las controversias, hablé de mis publicaciones en las redes sociales que describen la vida cotidiana en Israel: el cuidado de otras personas, la gestión de las crisis en curso a nivel personal, el reto de la salud mental y los esfuerzos de voluntariado que se formaron durante la guerra.
Entre las personas no judías que conocí en mi visita se encontraban Patricia Heaton y Elizabeth Dorros. Viajé desde la costa oeste hasta Nashville para reunirme con ellas y dirigirme a la Federación Judía del Gran Nashville.
Heaton, aclamada actriz conocida por su papel de Debra Barone en la comedia Todo el mundo quiere a Raymond, cofundó con Dorros la Coalición 7 de Octubre para luchar contra el antisemitismo y defender a Israel.
Me llevaron a un estudio de Nashville donde reservistas de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) estaban grabando música como parte de un proyecto terapéutico que Heaton y Dorros organizaron. Su objetivo es ayudar a los soldados israelíes a desentrañar sus emociones a partir de sus experiencias en el servicio militar y el ambiente posterior al 7 de octubre.
Toda esta gira norteamericana fue terapéutica para mí, ya que me permitió descansar del ajetreo diario de la guerra y de la cobertura periodística. Mientras mi público expresaba su aprecio por la información que compartía, yo agradecía la solidaridad que ellos, a su vez, me mostraban.
Justo antes de finalizar el viaje, tuve un desafortunado incidente, aunque incluso en este caso hubo un resquicio de esperanza. Mientras esperaba un vuelo en el aeropuerto de Seattle, me acerqué a uno de los negocios cercanos a la puerta de embarque para comprar un chocolate.
Mientras pagaba, un hombre que había entrado y vio mi kipá me dijo: »Palestina libre», a lo que yo respondí: »De Hamás».
La cajera le dijo al hombre que saliera del local.
El muchacho respondió: »Pero si estoy comprando algo».
y la cajera le dijo: »No quiero tu plata. Todo el mundo debe sentirse seguro aquí. Si no te vas, te denunciaré».
Y el hombre se fue.
Ese último acto del viaje fue muy simbólico. Incluía la retórica a la que se enfrentan los judíos y otros partidarios de Israel en estos tiempos difíciles. Sin embargo, también demostró que hay quienes están dispuestos a enfrentarse a ella.
Ahora que celebramos Pésaj, este consuelo nos da la esperanza de que ésta puede ser una fiesta de redención y libertad.
*El autor del artículo es editor de opinión de The Jerusalem Post.