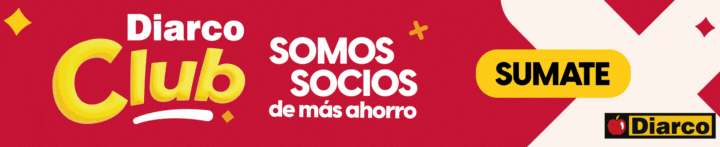NUEVA YORK.- «Me acuerdo de una niñita, de una lindísima e inocente niñita de pelo dorado y ojos azules, que llevó consigo a Auschwitz una bufanda preciosa que le habían regalado para la pascua judía. ¿Hay fondos en el mundo que puedan compensar a su hermano por esa bufanda?».
Elie Wiesel, premio Nobel de la Paz y sobreviviente del Holocausto, comienza así el prólogo del libro Justicia imperfecta, la historia del equipo norteamericano que recuperaría más de mil millones de dólares para las víctimas de los nazis -tanto judíos como no judíos- haciendo pagar a algunos de los bancos y empresas más poderosos de Europa, y hasta de los Estados Unidos, que habían lucrado con la tragedia ajena.
Porque, claramente, «el Holocausto fue, para los asesinos, una combinación de idealismo perverso y lleno de odio con un robo liso y llano de la más baja calaña», agrega Wiesel, por lo que agradece que haya habido «gente más realista» que él.
Entre ellos, se destaca Melvin Weiss, el abogado neoyorquino que lideró las negociaciones para que tanto las empresas alemanas que usaron el trabajo esclavo de los campos de concentración y el trabajo forzado de los países ocupados como los bancos suizos que realizaron la transacción de las ganancias y se quedaron con dinero de las víctimas devolvieran al menos parte de los fondos más sucios de la historia.
Esta semana, Weiss está particularmente contento. La Claims Conference (el grupo que se formó para representar a las víctimas) repartió el récord de 401 millones de dólares en un día a más de 130 mil sobrevivientes que actualmente se encuentran en 62 países. Pero su sonrisa, durante la entrevista que le realizó LA NACION en su famoso despacho frente al Empire State -que rivaliza con el emblemático edificio americano en cuanto a vistas y en el que cuelgan unos Picassos que harían palidecer a un museo-, es contenida.
«Soy un duro» -confiesa con sus ojos penetrantes-. Pero había que serlo para poder afrontar un caso así.»
No es que casos le hayan faltado. Considerado probablemente el mayor especialista en «class actions» de los Estados Unidos, Weiss es la figura que está detrás de los juicios más sonados del norte del continente (en este momento el de Martha Stewart, por ejemplo) y es una presencia constante en la televisión. Desde la impecable camisa con iniciales hasta los discretos gemelos azul y plata en su muñeca, todo en él transmite seguridad y profesionalismo. Sin embargo, asegura que fue muy difícil tratar con gente con el horror escrito tan profundamente en la cara, pero también fue extraordinario ver a muchos de ellos como un estudio en heroísmo.
«Desde entonces, se han acercado a mí decenas de personas víctimas de conducta inhumana que quieren que las represente. Ellos creen que es una situación similar, pero, por supuesto, nunca habrá nada comparable con el Holocausto, que logró erradicar de la faz de la tierra a la mitad de un pueblo de casi seis mil años», aclara Weiss, que visitará la Argentina en octubre.
-¿Cómo empezó a involucrarse en los juicios por demandas materiales del Holocausto?
-No tuve el mérito de la idea original. Se acercó a mí un grupo de abogados que habían decidido llevar a juicio a los bancos suizos en nombre de las víctimas y querían, por mi prestigio, que me sumara a ellos. Yo acepté, y dije que lo haría pro bono (sin percibir honorarios), algo que me hubiese gustado que todos los abogados involucrados hiciesen. Comenzamos con un juicio en Brooklyn, donde vivían varios sobrevivientes, y enseguida la cosa empezó tomar grandes dimensiones. Me nombraron como una de las cabezas del grupo y el presidente Bill Clinton nombró a su subsecretario de Estado, Stuart Eizenstat, el autor de Justicia imperfecta, para que trabajase con nosotros y nos ayudase a conseguir algún tipo de resolución de parte del Estado suizo. Resultó que el gobierno suizo no quiso cooperar demasiado, así que tuvimos que lanzar una guerra de presión ante la opinión pública, que fue bastante conocida, para hacerlos reaccionar.
-¿Por ejemplo?
-Por ejemplo, los encargados del dinero de las pensiones de todo Estados Unidos le dijeron a los bancos suizos que, si no hacían algo al respecto, las instituciones norteamericanas les harían un boicot. Incluso llegué a decir frente a la prensa que, si los suizos no hacían ciertas restituciones para una fecha determinada, iba a hacer un llamado nacional para que cada persona que tuviese un reloj suizo de oro me lo mandase para ser fundido, y que con eso íbamos a pagarles a las víctimas. Y, por supuesto, que jamás volveríamos a comprar relojes suizos, lo cual los volvió locos. El gobierno suizo nunca mostró comprensión hacia nuestra causa. Pero no sólo no hizo un esfuerzo para devolverle el dinero a la gente que fue victimizada sino que, junto con sus bancos, tomó iniciativas agresivas para esconder esos fondos y volverlos inhallables. Fue muy distinto del caso de Alemania, no sólo porque su gobierno ayudó en todo lo que pudo en la investigación sino también porque el propio presidente, en una convención frente a sobrevivientes, les pidió públicamente perdón. Para muchas víctimas, eso fue infinitamente más importante que los dólares.
-¿El juicio a las empresas alemanas fue simultáneo al de los bancos suizos?
-Todo comenzó cuando yo estaba en Zurich en plena litigación con los presidentes de los bancos suizos y me llamó un ex juez federal para recomendarme una abogada dispuesta a trabajar conmigo. Entre sus credenciales figuraba el hecho de haber representado a víctimas del Holocausto en Alemania y, en cuanto nos conocimos, me urgió para que viese qué pasaba allí. Todo el mundo sabía que los alemanes nunca habían pagado a quienes habían usado como esclavos. Pero no era algo fácil de reclamar porque, después de la Segunda Guerra, como los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña querían armar una Alemania fuerte para protegerse de los soviéticos, prohibieron juicios contra el gobierno hasta que el país estuviese de pie. En 1992 hubo un tratado final que fue interpretado por la corte alemana como aquel que finalizaba la prohibición, y gracias a eso pudimos reclamar restituciones para todas esas personas. Nos fijamos entonces en qué empresas lucraron en Alemania en la Segunda Guerra y si tenían una filial en los Estados Unidos, donde les iniciamos un juicio. Ford fue la primera empresa que denunciamos.
-¿Pero Ford no es una empresa americana? Es más, ¿no es la empresa americana por excelencia?
-Si, pero su planta en Stuttgart fue una de las primeras en usar trabajo esclavo. Henry Ford era antisemita y amigo personal de Hitler. Nosotros hasta encontramos documentos que prueban como los bebes que nacían de esos trabajadores eran asesinados, tenemos una lista de 500 nombres de chicos que mataron. Lo que yo quería mostrar era que nuestra acción no era contra contra los alemanes, era una acción contra la gente que le hizo mal a la humanidad. Si una compañía norteamericana en Alemania se comportaba así, íbamos a encontrar algún lugar del mundo donde llevarla a juicio. Claro que, al sumarse estos juicios, la cosa cambió de proporción porque atacamos a todo el complejo industrial alemán. Entró otro grupo de abogados y Clinton pidió tener a su representante, Eizenstat, también allí. Terminó siendo durísimo, con ochenta personas sentadas en la mesa de negociación, representantes de todos los países, de asociaciones judías, de la legislatura alemana, traductores, abogados… La teoría era que ya no sólo queríamos compensación para quienes habían trabajado en compañías que existen todavía hoy, por lo que pueden ser enjuiciadas directamente, sino también para todos los trabajadores que no habían recibido pago. Esto implicó dos categorías: los trabajadores esclavos, a quienes hacían trabajar hasta que morían, que eran los judíos, homosexuales o discapacitados, ente otros, y luego los trabajadores forzados, los polacos, rusos, checos, etc., de países ocupados, a quienes se los hacía trabajar pero no se los tenía en campos de concentración. En total, estábamos representando a un millón 800 mil personas, de las cuales sólo 140 mil eran judíos. Lo que la gente no entiende es que la mayor parte de los beneficiados de los juicios contra las empresas alemanas no son judíos.
-¿Qué está pasando ahora?
-Ahora la discusión se centra sobre todo en la distribución del dinero. Los fondos alemanes ya prácticamente han sido repartidos y se mantiene una fundación que busca prevenir que algo así vuelva a repetirse. Con los suizos es más complicado. El juez a cargo todavía tiene que decidir qué hace con millones de dólares, porque el dinero debía mantenerse intacto hasta que más gente pudiese demostrar, en una corte internacional en Europa, que sus antepasados tenían fondos en esos bancos que no habían sido devueltos. Los bancos suizos hicieron unas ganancias extraordinarias por ser los prestamistas del complejo industrial alemán y quienes, por ejemplo, procesaban el oro que salía de los dientes de las víctimas, y lo que queremos es que se distribuya entre las víctimas de todo el mundo al menos una fracción de lo que fueron esos ingresos. Esto en sí también es complejo porque, en base a la necesidad, el juez repartió más fondos entre las víctimas del este europeo que entre los sobrevivientes de los Estados Unidos e Israel, lo cual algunos sostienen que es injusto, por lo que evidentemente quedan temas importantes que todavía se están procesando.
-Finalmente, de toda la gente que conoció a lo largo de estos juicios, ¿cuál le impactó más?
-Elly Gross es una señora a la que nunca vi, desde que entró en mi oficina una tarde de 1998, sin una dulcísima sonrisa, a pesar de haber estado en Auschwitz de chica, con su familia en los brazos de Joseph Menguele y haciendo trabajo esclavo en una planta de Volkswagen. Me acompañó varias veces a la televisión y a conferencias de prensa a contar su historia, y siempre lucía como una roca. Yo le dije «Elly, esto debe ser terrible para ti, volver sobre hechos tan dolorosos, pero luces tan fuerte». Y ella me respondió: «No soy fuerte, pero debo creérmelo porque, si no estoy yo para contar todo esto, ¿quién lo hará?». Termina el caso y la veo muy preocupada. «¿No estás feliz?», le pregunto, y me dice que hace tiempo que venía juntando fondos pero que le faltaban seis mil dólares para donar dos camas a un hospital en Israel en nombre de sus padres. Le digo que no se preocupe, que yo los pongo y, por primera vez, se larga a llorar desconsolada, de la alegría y el alivio. A una persona que había pasado por todos los horrores imaginables, a esa altura de la vida lo único que le importaba era no irse sin dejar dos camas de hospital en recuerdo de sus padres. Emocionante, ¿no?
Por Juana Libedinsky
LA Nacion