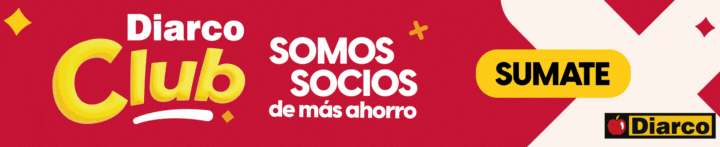Habrían debido serlo, sin embargo. Mi padre había visitado, en 1925, a la escasa familia que aún le quedaba en uno de esos pueblitos, Kurilovich, pero, con su parquedad habitual, se había limitado a decirme: «Y, los habrán matado los nazis». Acerca de las cifras de estas matanzas (un millón y medio de víctimas) ni una palabra, como tampoco acerca del modo de ejecución, bastante diferente de lo ya conocido. Entre 1941 y 1944, en plena guerra, Ucrania estaba demasiado cerca del frente como para que el ocupante alemán se pusiera a construir cámaras de gas dignas de ese nombre y contaba con trenes demasiado maltrechos como para deportar a los judíos hacia centros de exterminio organizados según las reglas del arte. Hubo que resolverlo con lo que había: balas y pozos.
La exposición que acabo de ver en París, en el Memorial de la Shoah, titulada, justamente, La Shoah par balles, prueba que mi desconocimiento tenía razón de ser: apenas un año antes de mi viaje, en 2004, un cura francés, el padre Patrick Desbois, presidente de la asociación Yahad-in-Unum, creada por iniciativa de los cardenales Jean-Marie Lustiger y Jean-Pierre Ricard, por una parte, y del rabino Israel Singer, por otra, comenzó por primera vez un trabajo sistemático de localización de las fosas comunes (más de quinientas hasta ahora) y de cotejo de los informes escritos con los relatos de los testigos aún vivos en sus multicolores aldeas.
¿Por qué tanta demora? Porque, contrariamente a lo que hicieron en Auschwitz, donde ellos mismos filmaron los detalles de esa maquinaria perfecta, aquí los nazis parecieron avergonzarse de estas masacres desprolijas. Tras la derrota de Stalingrado, encargaron trabajos de camuflaje para hacer desaparecer los cuerpos. No por entero: había demasiados. También quedaron documentos, algunos judíos sobrevivientes y una serie de fotos que un soldado alemán, Hähle Lubny, se divirtió en tomar el 16 de octubre de 1941 en algún lugar de Ucrania.
Estas fotografías, agrandadas y proyectadas, dan el tono emocional de la exposición, púdico y respetuoso, y no por mérito del fotógrafo sino de sus modelos, que guardan una extraña compostura. Cientos de mujeres, hombres, viejos y niños fotografiados en un amanecer de invierno, todavía abrigados con sus gorros de piel o sus pañoletas blancas tejidas al crochet, están sentados en el suelo, rodeados de canastas y de bolsos. Los alemanes y los policías ucranianos acaban de arrancarlos de sus casas diciéndoles que junten sus objetos de más valor. Además de sus gorros, los chicos tienen las cabezas envueltas en bufandas que las madres les han atado, previsoras. Todos estén agarrotados por el frío, pero aún no congelados (casi se siente en la imagen el calorcito de la cama recién abandonada). Salvo una joven, bonita y bien vestida, que clava la vista en el fotógrafo con un odio entrañable, los demás miran hacia adentro como si meditaran.
La orden de traer sus equipajes les da cierta esperanza: quizás irán a un campo de trabajo. Sin embargo, una observación más detenida de esos ojos, de todos esos ojos, incluidos los infantiles, arroja un resultado distinto. Saben. Aunque lo increíble de lo que saben les dé un aire perplejo, no por eso lo saben menos. En el momento en que un animal enlazado deja de patalear y pierde los ojos en un punto, no necesita que nadie venga a explicarle el resto.
La siguiente secuencia muestra pilas de bolsos, canastas, gorros y pañoletas amontonados por tierra. Varias mujeres en paños menores avanzan junto a un esbelto soldado alemán de cinturón ajustado. Juntan las manos sobre sus vientres con la timidez de una quinceañera en su primer baile. Una última imagen, tomada de lejos, ha captado a un hombre con un niño en brazos que se adelanta hacia un agujero indiscernible, mientras un soldado, por detrás, le apunta a la nuca. Basta una ojeada para advertir que, al menos en este caso, no hubo dos balas: el hombre que cae muerto en la fosa lleva a su hijo vivo. Abraham Kaplan había sido muy dulce al asegurarme que los nazis fusilaban a los niños primero, ante la vista de sus padres. Esta fotografía, unida a los testimonios filmados por el padre Desbois, permite comprender por qué las fosas se movieron durante varios días, antes de aquietarse por completo.
Los videos tienen un tono deliberadamente neutro. El cura pregunta lo que debe y luego desaparece para que el relato y el rostro de su entrevistado resplandezcan en toda su gloria. Relatos: «Los judíos habían dejado sus cosas en el centro del pueblo y marchaban descalzos sobre la nieve». «A los chicos los arrojaban vivos en los pozos.» «En Lvov, después de matar a los judíos, los alemanes hicieron una fiesta para vender la ropa y los muebles que ellos habían dejado.» «A nuestros muchachos los requisaban para seleccionar lo que servía –antes de venderlo– para cubrir las fosas y para hacer ruido con cacerolas, así tapaban los gritos.» «En Tarnopol a los judíos los encerraron en un chiquero. Sacaron a los cerdos y los pusieron a ellos. Dormían sobre la paja. Los usaron para trabajos forzados y, cuando se enfermaron de tifus, los mataron.» «Una vez mi papá nos dijo: «Vengan, rápido, chicos, súbanse al carro y vean lo que les están haciendo a los judíos». Nosotros nos subimos y vimos. Pum, a la fosa, pum, a la fosa.» «En Bogdanovka una judía se escapó viva de dentro de una fosa y vino a pedir pan. Mi madre cortó un pedazo y le dio, y también tocino.» «Sí, pero en Bogdanovka los quemaron vivos dentro de la fosa –observa el padre Desbois con su aire casual, y pregunta– ¿Cuántos días ardieron?» Respuesta: «Cuatro o cinco». Explicación: «Es que eran muchos».
Sólo en uno de estos relatos asoma alguna lágrima –cosa nada asombrosa, puesto que se trata de una sobreviviente, una nena que se salvó quedándose simplemente en su casa– y sólo en otro figuran nombres. La narración no genérica está a cargo de una mujer vivaz, que se expresa con audibles signos de exclamación y cuyos músculos faciales no están endurecidos. Ella no dice «los judíos» sino «Roza» o «Zelkina». «La vi en la fila a Roza, mi amiga, una mujer muy linda, y le dije: pero Roza, ¿cómo no te escapaste? Ella me gritó desde su sitio: «¡Es que pensé que me salvaba porque estoy casada con un ucraniano!». Ah, y la pediatra de mis hijos, Zelkina, ¡que les tiraba piedras a los soldados mientras los iban llevando!»
En todos los demás casos, los párpados de piedra, las mejillas atrofiadas, los labios que se mueven con visible dificultad y ese perenne «los judíos» para evocar a los muertos hablan de una memoria que incomoda. Son campesinos pobres y viejos que, en sus casitas de madera verdes y azules, con almohadones bordados y licores caseros, fingen, frente al cura católico, una congoja que en su momento sintieron poco (inolvidable la gorda hipócrita que menea constantemente la cabeza como diciendo «qué cosa, qué barbaridad»), mientras algún imperceptible movimiento, un modo de taparse la cara como espantando un bicho, desnuda una vergüenza que acaso experimenten a deshora.
Víctimas, de todos modos, ellos también lo habían sido, y se aprestaban a serlo de nuevo creyéndose salvados. Stalin los había sometido a una espantosa hambruna para aplastar el movimiento nacionalista antisoviético, y los nazis, a quienes ellos consideraban ingenuamente sus liberadores, tenían la intención de hacer lo mismo, matándolos de inanición para limpiar de población eslava –en su criterio, apenas más humana que la judía– esos ricos territorios agrícolas y colonizar la región con arios, como se debe. Pero esto no podían imaginarlo.
De modo pues que, a la llegada de los alemanes, festejaron por tres motivos: venganza (los judíos, según ellos, habían gozado de mayor protección por parte de los rusos); miedo o codicia (los nazis les pedían colaboración y a ejército invasor-liberador no se le niega nada, más si ese ejército regala gorros de piel y pañoletas blancas), y tradición (las primeras matanzas de judíos en Ucrania se remontaban al siglo XVII, con las atrocidades de Chmelniki, y habían seguido perpetrándose hasta comienzos del XX). La fiesta de bienvenida surge con claridad en los apenados testimonios recogidos por el cura francés. Al sesgo, pero surge, como si serpenteara oculta entre arruga y arruga.
¿Fueron culpables los desdichados campesinos de no haberse condolido ante el dolor ajeno, de haberse beneficiado con un par de zapatos o de haber denunciado, echado tierra sobre un bebe que todavía lloraba, arrojado el fósforo a la hoguera? ¿Y los soldados alemanes que ordenaban a los judíos hacer una pirámide humana con el rabino encima, lo fueron o no? La novela de Jonathan Littell, que se acaba de conocer en la Argentina, Las benévolas retoma este tema de la responsabilidad de un modo que, personalmente, me inquieta. Si se admite que un sistema asesino puede convertir en asesino a cualquiera de nosotros, sin distinción, entonces el argumento de la obediencia debida recobra todo su valor. Eichman lo esgrimía, Astiz lo sigue esgrimiendo.
Frente a este argumento existen dos posibilidades, cada una de las cuales define una noción de lo humano: aceptarlo o no. Yo elijo no aceptarlo, y en esa elección, por suerte, no estoy sola. Los testigos judíos de esta historia, a los que yo misma entrevisté durante el aludido viaje, se preocuparon de modo particular por contarme episodios de salvación. La gratitud parecía ser lo más importante. El museíto del Holocausto de Moguilev-Podolski tiene una pared entera consagrada a los cristianos que arriesgaban sus vidas escondiendo a los judíos en sus casas o dándoles pan. Ahora, los 365 judíos que quedan en la ciudad mantienen a unos viejitos tan inválidos y miserables como ellos, hijos de aquellos salvadores, y organizan ceremonias conjuntas con la estrella y la cruz.
Junto al Memorial de la Shoah, en el Marais de Paris, hay una calle que se llama Allée des Justes. Justo es el que ayuda al otro. Lamento no poseer suficientes conocimientos en materia religiosa como para explicar los motivos del judaísmo, cuando afirma que el mundo seguirá girando mientras treinta y seis justos vivan en él. Por qué treinta y seis, no sé. Pero, además de esa razón que se me escapa, lo que impresiona en la cifra es su modestia. En cualquier generación podemos estar seguros de contar con ella. Treinta y seis hombres y mujeres capaces de no ser asesinos no son muchos y, a la vez, lo son todo, si con tan pocos basta.
La Nacion