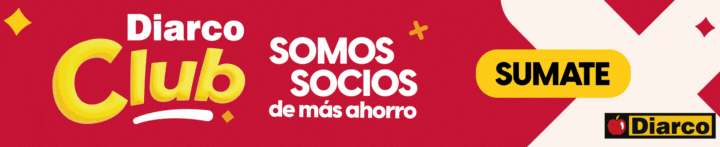Itongadol.- (Por Daniel Mariaschin, Director General de la B’nai B’rith Internacional – Jewish News Syndicate) El 80 aniversario de la liberación de Auschwitz contó con la presencia de líderes de la comunidad judía, diplomáticos y figuras políticas de todo el mundo, que se reunieron para para recordar los viles crímenes cometidos en Polonia y en toda Europa entre 1940 y 1945.
El Día Internacional de Conmemoración del Holocausto -que se celebra anualmente el 27 de enero-, también se conmemoró en la ONU en New York, que desde 2005 es una fecha muy esperada en el calendario.
Para los que son demasiado jóvenes para recordar el ascenso de los nazis y su régimen de terror de 12 años, o para los que nacieron después del Holocausto, ¿cómo se ‘‘recuerda’’? ¿Cómo se puede conmemorar suficientemente unos crímenes tan insondables en un momento en que el número de testigos presenciales que vivieron este horror disminuye cada día? ¿Cómo transmitir adecuadamente la enormidad de los crímenes y las lecciones que se supone que debemos aprender de esos años de persecución y destrucción de las comunidades judías en gran parte de la masa continental europea?
Hace poco pensé en esto mientras leía el certificado de una Torá checa que ocupa un lugar destacado de mi sinagoga. La Torá, ‘‘Número 945’’, formaba parte de un grupo de 1.564 pergaminos reunidos y salvados tras la Segunda Guerra Mundial por la fundación Czech Memorial Scrolls Trust y distribuidos a sinagogas de todo el mundo. Se cree que este pergamino en concreto procede de Bohemia y fue escrito a principios del siglo XIX.
Al leer el certificado, pensé en las docenas y docenas de comunidades checas y eslovacas que albergaron y utilizaron estas Torás durante tantas décadas. Más de 260.000 judíos del territorio de la República Checoslovaca fueron asesinados durante el Holocausto, el exterminio de la vibrante vida judía que dejó a estos rollos de la Torá sin rabinos, congregantes y estudiantes a los que servir.
También pienso, especialmente en esta época del año, en lo que fue de la familia de mi madre en Lituania en agosto y septiembre de 1941, cuando las operaciones en el shtetl y los pueblos de los alrededores donde vivía su familia dieron lugar a fusilamientos en masa de más de 11.000 judíos en el bosque de Pivonia, a las afueras de la ciudad de Ukmerge.
Entre los asesinados estaban los tíos de mi madre, que había sido traída a Estados Unidos de niña décadas antes, pero sus numerosas referencias a la familia perdida en el Holocausto desempeñaron un papel fundamental en la creación de un ‘‘recuerdo’’ personal para mí.
Mis numerosas visitas a Lituania a lo largo de los años, centradas principalmente en cuestiones de restitución del Holocausto, me encontraron invariablemente paseando por las calles de Vilna e intentando imaginar cómo debía ser y sonar esa ciudad, que tenía más de un 30% de judíos en 1941, con sus calles repletas de grandes sinagogas y shtiebels (pequeñas salas de oración), negocios que vendían todo tipo de productos, zapateros, sastres, carniceros y panaderos, y el sonido del yiddish hablado por todos.
Todo eso desapareció, salvo algunos lugares que se conservaron o se conservan. Pero esos paseos por las numerosas calles y pasillos medievales de Vilna se convirtieron también en una parte importante de mi ‘‘memoria’’. Conocer a sobrevivientes y refugiados me permitió rellenar los huecos en la memoria del Holocausto.
Como joven organizador del programa para la conmemoración comunitaria anual del Holocausto en Boston, conocí a sobrevivientes, incluido uno que participó en el levantamiento del gueto de Varsovia.
Nuestro programa atraía a una mezcla de sobrevivientes y sus familias, así como a algunos líderes judíos. Recuerdo que me invadió un sentimiento profundo de dolor al escuchar y observar a quienes habían experimentado las profundidades de la depravación menos de 30 años antes. Atesoro mis numerosos encuentros con aquel grupo de sobrevivientes, que me transmitieron su ‘‘memoria’’.
Cada año, la B’nai B’rith organiza un programa de conmemoración del Holocausto en la ONU o en colaboración con ella. Varios de estos programas se centraron en países en los que los judíos se salvaron o a los que escaparon y encontraron refugio seguro, como Albania, Bulgaria y Filipinas, entre otros.
Este año rendiremos homenaje a Joseph y Rebecca Bau, héroes en gran medida no reconocidos. Nacido en Cracovia (Polonia), Joseph era un artista gráfico que sobrevivió al campo de concentración de Plaszow gracias a su talento especial para las letras y la confección de mapas y señales. Su historia no terminó ahí. De forma subrepticia, falsificó documentos de identidad para los que pudieron escapar del campo.
Su matrimonio secreto en el campo con Rebecca se incorporó a la película de Steven Spielberg de 1993 ‘‘La lista de Schindler’’. Aunque en la película fueron interpretados por actores, se puede ver a los verdaderos Baus colocando una lápida en la tumba de Oskar Schindler en la escena final de la película.
Bau se convirtió en uno de los artistas gráficos más importantes de Israel. Lo que no es muy conocido es el papel vital que desempeñó en la falsificación de documentos para quienes participaron en algunas de las hazañas de inteligencia más importantes del Estado judío en el extranjero. Sus hijas dirigen ahora un museo pequeño en Tel Aviv, en lo que fue el estudio de Bau, dedicado a su trabajo y a su memoria.
Este año se estrenará en Estados Unidos una nueva película, ‘‘Bau, artista en guerra’’, que la B’nai B’rith proyectará en marzo en el Centro de Historia Judía de Nueva York.
El recuerdo del Holocausto abarca la necesidad de educar, que en el siglo XXI es mucho más que la enseñanza en las escuelas, aunque ésta sea claramente importante. Con la pérdida acelerada de sobrevivientes, el uso de la IA, los hologramas y otros medios de perpetuar la memoria y la experiencia personal se utilizan ahora en museos, universidades, escuelas públicas y otros foros para las nuevas generaciones.
La masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023 -llevadas a cabo por una organización terrorista cuyos objetivos genocidas estaban a la vista de todo el mundo- es un recordatorio de las profundidades de la maldad que se abatió sobre los judíos de Europa cada día desde 1939 hasta 1945. Lo que ocurrió aquel día nos permitió vislumbrar la misma barbarie desatada unos 85 años antes.
Cada uno de nosotros ve la memoria a través de un prisma diferente. Nuestro denominador común imperativo es no dejar que el paso de las décadas cambie la narrativa del Holocausto. El apuro por manchar a Israel con el libelo de sangre del genocidio, y con ello una explosión global de antisemitismo durante estos últimos 16 meses, es un ejemplo muy evidente del revisionismo que se despliega ante nuestros ojos, de la transformación de los judíos de víctimas a victimarios para enturbiar la memoria y borrar nuestra historia.
Ese es el gran reto al que nos enfrentamos hoy en día, y se suma a nuestra obligación permanente de educar sobre el Holocausto en sí, especialmente ante su creciente negación en Internet y en otros lugares.
Cuando hace unos años una encuesta de la Claims Conference reveló el creciente número de jóvenes que piensan que los judíos provocaron el Holocausto, quedó claro lo mucho que queda por hacer para preservar la memoria y la verdad histórica.
Por eso es vital que se designe un día internacional para recordar el Holocausto y por eso organizamos actos ese día y animamos a los gobiernos y a otras entidades a unirse a estas conmemoraciones a escala mundial.
Pero la memoria no es cosa de un día. En la era de Internet, en la que los libelos de sangre y la desinformación dominan las redes sociales y los medios de comunicación, y en un momento en el que cada vez son menos los sobrevivientes que están aquí para dar su testimonio personal, no debemos perder ni un minuto en contar -y volver a contar- lo que ocurrió cuando el mundo se volvió oscuro, cuando los colaboradores se unieron a los perpetradores y cuando tantos otros miraron hacia otro lado y no hicieron nada.
Casi cinco generaciones después, es una obligación que recae sobre cada uno de nosotros