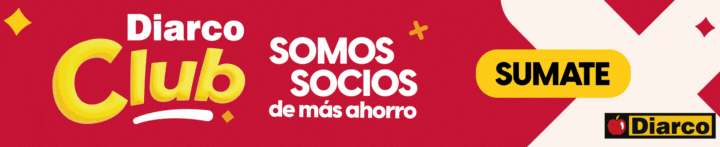Agencia AJN/Itongadol.- El director del Servicio de Asistencia Psicológica de la Universidad de Tel Aviv, el argentino Alberto Meschiany, recibió recientemente a la Agencia AJN/Itongadol en esa casa de altos estudios para una entrevista en la que habló de todo.
Con respecto a las consecuencias de la masacre del 7 de octubre, afirmó: «Todos sabemos lo que fue el 7 de octubre y el impacto que tuvo en muchos círculos. En el círculo individual de cada uno de los afectados directamente y en los círculos más alejados. Los primeros afectados son los que estuvieron ahí, que hasta hoy siguen traumatizados por la invasión que hubo, por la violencia, por la muerte, por las cosas que vieron».
«Ese día y los días siguientes fueron días que se pueden decir que el trauma mandó hacia todos lados, a los círculos de la gente que conoce a los afectados y a todo el país, y se convirtió hasta el día de hoy en lo que podría llamarse un trauma colectivo», agregó Meschiany.

Entrevista completa:
-Mi interés de verlo tiene que ver con su especialidad con respecto al trauma que se está atravesando después del 7 de octubre, tanto en adultos, niños e imagino que en alumnos también.
-Todos sabemos lo que fue el 7 de octubre y el impacto que tuvo en muchos círculos. En el círculo individual de cada uno de los afectados directamente y en los círculos más alejados. Los primeros afectados son los que estuvieron ahí, que hasta hoy siguen traumatizados por la invasión que hubo, por la violencia, por la muerte, por las cosas que vieron. Cosas con las que, lamentablemente, posiblemente tengan que vivir durante toda la vida. Por ahí mejor o por ahí peor, depende de cada uno, de la ayuda que reciba y de por cuánto tiempo haya sido ayudado cada uno. Es el círculo que está al frente el que siempre es el más afectado. También tiene que ver si eran militares o si estaban en el festival NOVA, o en Sderot, por ejemplo. Esa gente fue la que primero necesitó ayuda pero no es la única afectada, porque ese día y los días siguientes fueron días que se pueden decir que el trauma mandó hacia todos lados, a los círculos de la gente que conoce a los afectados y a todo el país, y se convirtió hasta el día de hoy en lo que podría llamarse un trauma colectivo. No es un término que invento yo, sino que es un término que es conocido científicamente y que cuando una colectividad grande lo sufre, ya sea un kibutz (comuna agrícola), una ciudad o un país, es algo que se convierte en algo que todos lo vivimos. Volviendo a los círculos, tratar eso es un trabajo para todos los profesionales y para todos los involucrados y también para los responsables de lo que ocurrió, para saber que el apoyo necesario no solo es material para reconstruir lo destruido, sino cómo reconstruir lo destruido en cada persona, emocional y psicológicamente. Volver a fortalecer a esta gente para que la vida vuelva a tener sentido.
-¿Es un tema de interés nacional? Me refiero a la atención psicológica de la sociedad.
-El tema de la salud mental en el país es algo que por muchos años fue para muchos lados. Es algo que se trataba de guardar bajo la mesa. Después del 7 de octubre la gente entendió, y el gobierno también, que hay que invertir en este tema. Invertir es formar gente que sepa cómo atender este tipo de casos, apoyar y todo eso tiene su costo. Ese costo están tratando de enfrentarlo pero como en muchas otras cosas a veces son muchas declaraciones de buenas intenciones, pero no siempre eso se traduce en hechos. Hay una red, pero la primera red no la formó el gobierno, fue formada por gente voluntaria, no solamente en el tema de la salud mental, sino en los temas de la vida misma, de mandar comida y ropa a todos los evacuados. El gobierno demoró muchísimo en reclutar su gente y su fuerza para organizarse, no había una organización para semejante tragedia. Y el cuerpo civil, la gente con buenas intenciones, se juntó. Fue lo civil y no lo gubernamental lo primero que se organizó.
-¿Qué pasa con los niños, que viven bajo cohetes desde que nacen?
-Lo de los niños es un tema muy preocupante, no solo por lo que vivieron sino por saber cómo contestar a las preguntas que hacen, porque de repente un niño va de la mano de su madre y tiene que volver a sentirse seguro, un niño de los kibutzim o de las zonas más afectadas tiene que volver a sentirse seguro sin tener que estar encerrado en un refugio.
-Es decir que al estrés se le suma un temor luego de lo ocurrido.
-Sí. La tragedia, la masacre, pero también el tema de haber pensado si había o no un país que me protege, un padre que me protege, un ejército o una policía que me protege, es como decir, imagínate a un niño que va de la mano de la madre cruzando la calle y de repente la madre se desvanece y queda solo en la mitad de la calle. Es un pánico eso y es lo que mucha gente vivió. Y no solamente un pánico, es un sentimiento de traición, no en el sentido de traicionar, sino en el sentido de que te abandonaron y no te protegieron, lo que era uno de los principales mandatos del gobierno, no estuvo ahí. Y ahora cómo reconstruís la confianza en que hay alguien que te protege, en el modo familiar, especialmente los que perdieron familia. El caso de la familia Bibas es clásico pero es tremendo saber que trataron de protegerse y no pudieron mantenerse juntos, como muchas otras familias, que algunos se salvaron y algunos no se salvaron. ¿Voy a estar protegido mañana? Eso es un trauma, un trauma que se construye mental y emocionalmente. La seguridad de que eso fue un percance o fue mal tratado y mantenido el tema, pero ahora estoy seguro, ese es el tema, cómo recuperás la seguridad, para lograr sentirse seguro.
-¿Y cómo se trabaja ese tema? ¿Cuánto tiempo lleva?
-Muchas veces depende de lo que pasaste, depende del trauma. Yo pienso que cuando te dije trauma colectivo es algo que va a demorar mucho tiempo. Puede ser que una generación. Imaginate que eso ocurrió el 7 de octubre, y el 6 de octubre se cumplieron los 50 años de la Guerra de Iom Kippur, y todavía hay gente que no se recuperó de eso, que va a terminar su vida con ese trauma porque también fue un trauma de descuido, en el sentido de que no te cuidaron.
-¿Nos robaron la alegría?
-Es un tema del que se habla mucho, no de si nos robaron la alegría sino de si está permitido alegrarnos y festejar cosas, desde ir a comer a un restaurante con amigos y reírte en voz alta, sabiendo que estás en Tel Aviv y a dos cuadras está la plaza en la que se reúnen los familiares de los secuestrados y los que los apoyan. Si vos vas por Tel Aviv un sábado a la noche, que es el día de las manifestaciones más grandes, y están las protestas y el dolor muy presente, especialmente en la plaza que está al lado del museo, y a dos cuadras hay restaurantes. Y la gente va como dudando si pueden o no festejar un cumpleaños o si pueden estar alegres.
-¿Qué opina al respecto, cuál es la receta?
-La receta es que, al final, la vida es más fuerte. Es decir que habrá que buscar la manera de seguir viviendo y de seguir buscando para el futuro, para los chicos, seguir buscando los momentos alegres y de disfrute. Y también mirarse el cuerpo nacional e individual y ver que hay una cicatriz y saber que el momento en el que la cicatriz se creó fue algo muy doloroso y después dolió un poco menos, y después quedó una cicatriz que no duele pero cuando la mirás te acordás y por ahí podés sonreír y que te caiga una lágrima.
-¿Existe alguna analogía, a nivel profesional, entre la Shoá y el 7 de octubre?
-El tema de la Shoá fue muy investigado e inclusive hasta hoy en día siguen investigando a sobrevivientes, a la segunda y tercera generación. En este caso son cosas que lamentablemente puede ser que sigamos viendo casos, es una hipótesis, no lo puedo asegurar, pero no se sabe qué pasa con los sobrevivientes que están volviendo, y con sus hijos, cómo van a vivir el dolor de los padres por los que volvieron. Cómo van a vivir los sobrevivientes y sus hijos que se quedaron acá, que los estuvieron esperando un año y medio, que se reencontraron, y el padre que volvió, que va a volver traumatizado con la esperanza de recuperarse algún día. Conocemos ese tipo de casos del Holocausto. Traumatizados quiere decir que viven con pesadillas, con mucha tensión, enojados por cosas por las que una persona que no está traumatizada no se enojaría, a veces violencia, a veces casos que van a las drogas o que necesitan mucha medicación, problemas para dormir, problemas con la alimentación. El espectro de los síntomas que puede tener alguien que está traumatizado es enorme, más que nada el tema de cómo ve el hijo o el pariente, o la esposa del que regresó, en cuánto a su estado de ánimo diario. Hay que acompañarlo, pero sería muy naif pensar que la persona que está al lado de la víctima no es afectada por el trauma del traumatizado. Hay mucha investigación acá en Israel sobre traumas de las parejas de los soldados que murieron traumatizados, es algo que es como radioactivo. Hay una psicóloga argentina que habló del trauma radioactivo, de cómo pasa de generación en generación.

-¿Qué es lo que más le preocupa, a nivel profesional?
-Me preocupa que el dolor que esta situación causa y causó, y seguirá causando, porque hasta que esto no se termine será difícil saber con qué nos enfrentamos. Creo que hay un consenso, en lo profesional, de que todavía no estamos en el post trauma. Estamos todavía en el trauma, porque todavía hay rehenes, hay gente con la que no se sabe qué va a pasar, todavía no sabemos si va a seguir la guerra, cómo va a seguir o no, entonces están todos, de alguna manera, manteniendo las fuerzas emocionales y afectivas, sin dejarla salir tanto, porque hay que mantenerse muy alerta de lo que puede seguir sucediendo. Hasta que esto no termine no sé, me preocupa cuánto se prolongará todo esto, porque se prolonga y es peor.
-¿Qué opina a nivel profesional de la exhibición perversa y morbosa que padecimos recientemente con el tema de la entrega de los rehenes?
-Es exactamente eso, algo muy perverso. No es mi tema pero tiene que ver con guerra psicológica, con cómo influenciar. Hay intereses detrás de por qué hacer eso, hay gente que pensó que eso los va a beneficiar de alguna manera. Si no les importó la vida menos les va a importar el impacto psicológico, o tal vez les importa en el sentido de que quieren que se tenga ese impacto. Sin dudas es algo que produce más y más enojo en la gente acá, y también impulso a presionar para que esto se termine. Y en otros produce impulsos para seguir la guerra, porque son inhumanos y perversos y porque nunca va a haber con quién hablar.
-Como hombre que vive en Israel, ¿considera que todo debe ser aceptado con tal de que los rehenes vuelvan? Es un tema de respuesta psicológica y política.
-Yo voy a tratar de no ir a lo político, que sabemos que está muy dividido. Hay opiniones de ambos lados. En lo psicológico, devolver a los secuestrados tiene que ver con devolver la seguridad. Saber que quien te prometió cuidarte hizo todo lo necesario para devolverte cuanto antes y de la mejor manera posible, eso es algo que te puede fortalecer y beneficiar en renovar la confianza en que cuando te dicen que si estás viviendo en el frente, tenés alguien que te protege.
-¿Es decir que regresarlos es una protección?
-Regresarlos es una protección y es un cumplimiento de una promesa de padre que falló en su protección y que está haciendo lo posible por recuperarlo.
-A costa del espectáculo perverso.
-Sí, es parte del precio. El espectáculo ese es parte del precio.
-Un precio que es muy duro psicológicamente para una sociedad, aunque más duro es no traerlos.
-Por eso digo, hay un precio enorme que se está pagando. Se están liberando asesinos a cambio, no solamente es lo perverso, sino el peligro que se está creando al hacer este tipo de acuerdos. Por un lado se está devolviendo a la gente que es nuestra promesa y obligación moral y emocional, y por el otro lado de alguna manera hay alguna razón por la que se está dando armas a tu enemigo. Ese es el precio. Esto tiene que ver con devolver la seguridad.
-¿Cómo se está viviendo esto en la Universidad?
-La Universidad como vos sabrás, durante los momentos más intensivos de la guerra, casi un cuarto de los estudiantes estaban reclutados en el ejército, que es un número enorme. Se postergaron los comienzos de los estudios por ese motivo. La universidad prestó muchísimo apoyo hasta hoy en día a los estudiantes que vuelven de la reserva. Muchos no volvieron, sabemos que hay estudiantes que murieron en la guerra, lamentablemente. Y ahí también están los afectados colaterales, que son los amigos que estudiaban con los que murieron. Esto se vive dentro de la universidad, que es una familia y también es una ciudad. Nosotros, desde nuestro punto de visita de mi oficina, tenemos dos tipos de apoyo: uno es el académico, que la universidad hace muchísimo para los que no pudieron estudiar en las aulas, para que recuperen todo y no perderse el material, y desde nuestro punto de vista, que no todos los casos llegan hasta nosotros, porque los más graves los atiende el Estado con todos los tipos de centros especiales que se crearon dentro y fuera del ejército, pero hay algunos que vuelven y tratan de empezar y les cuesta porque siguen de alguna manera viviendo en Gaza o te cuentan que fue un shock volver a Tel Aviv y ver todos los edificios que existen, comparado con lo que veían en Gaza. O volver y estar muy estresados sobre qué puede pasar. Les cuesta concentrarse y aprender y nosotros los ayudamos, en grupo y también de manera individual.